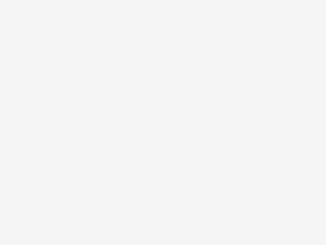Aleardo Laría.
Es muy fuerte el habitus de analizar los acontecimientos políticos desde la óptica tradicional que clasifica a las decisiones en el espacio de derecha o de izquierda. Es una lente que todavía conserva cierta utilidad para distinguir, por ejemplo, las distintas percepciones sobre la desigualdad en el interior de los países o los posicionamientos en el terreno internacional, donde se diferencian claramente los partidarios de las soluciones bélicas –que predican obsesivamente que alguien “nos ha declarado la guerra”- de quienes buscan resolver los complejos conflictos mediante pacientes negociaciones. Sin embargo, hay otros espacios donde el clivaje derecha-izquierda ha perdido toda actualidad, como acontece cuando abordamos el problema del capitalismo clientelar.
El capitalismo clientelar es un problema transversal, que puede convivir con cualquier opción de izquierda o de derecha, liberal o socialdemócrata. Un sistema económico puede estar muy liberalizado o muy intervenido, pero en ambos casos podemos encontrarnos con un sistema organizado donde se premia a los amigos y se castiga a los enemigos o donde los escasos controles no impiden los abusos o el surgimiento de posiciones dominantes en el mercado. La circunstancia de que un gobierno se proclame “republicano” tampoco es garantía suficiente de que no persistan mecánicas y procedimientos propios de mercados capturados por los amigos del poder.
Estamos frente al desafío mayor del capitalismo actual: cómo conseguir transformar un Estado tradicional, construido en base a las lealtades familiares o partidarias, en un Estado moderno construido en base a las lealtades institucionales, en el que las relaciones entre la Administración y los administrados estén basadas en relaciones impersonales, objetivas, profesionales e imparciales. Una sociedad donde las empresas prosperan por hacer las cosas mejor y no por haber capturado a ciertos gestores públicos mediante diferentes formas de corrupción, algunas “blancas”, aceptadas por la cultura media de las sociedades.
En general, existe un cierto consenso acerca de la necesidad y conveniencia de contar con un capitalismo regulado, que respete ciertas reglas de juego. Pero, en ocasiones, el ejercicio del poder regulador por parte del Estado se convierte en un nuevo elemento distorsionador cuando aquellos que tienen la capacidad para aplicar las regulaciones lo hacen de un modo que vulnera el propósito de la ley o directamente se dejan corromper para eludirlas. Este fenómeno se presenta tanto en sociedades que cuentan con un Estado ausente como en sociedades con un grado fuerte de intervención estatal.
El capitalismo se basa en la libertad de mercado, es decir en la libre competencia entre empresas que tratan de ganar cuotas de mercado en base a la mayor eficiencia y produciendo bienes cada vez más baratos. En teoría, es el mejor sistema de asignación de recursos que debiera dar como resultado un crecimiento constante de la productividad y de la riqueza general producida. Sin embargo, en la realidad nos encontramos con fallos del mercado, con problemas de información asimétrica y dificultades derivadas del abuso de posiciones dominantes que dan lugar a situaciones de oligopolio o monopolio donde se elevan los precios injustificadamente en perjuicio de los consumidores. En otras ocasiones, la captura del regulador hace que empresas concesionarias de servicios públicos consigan adjudicaciones por valores muy superiores a los que resultarían del juego de la libre competencia.
En un ensayo recientemente publicado –Contra el capitalismo clientelar, Editorial Península- se abordan en detalle las diferentes formas en que este tipo de capitalismo consigue eludir los mecanismos de la libre competencia. Se trata de un concepto más amplio que el de corrupción, puesto que abarca conductas que no siempre están consideradas ilegales. La captura del regulador se puede conseguir, por ejemplo, a través del fenómeno de las revolving doors (puertas giratorias) cuando las grandes empresas incorporan en los directorios a ex políticos o ex gestores públicos en agradecimiento a los servicios anteriormente prestados o por sus contactos con la administración pública que han dejado.
En otros casos, estamos ante formas directas de corrupción, cuando los partidos políticos o sus dirigentes, reciben “devoluciones” por las concesiones o la contratación de obras públicas a favor de determinadas empresas. El resultado final es que los contribuyentes pagan un sobreprecio por la obra pública que puede llegar a representar valores muy elevados. En España, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia calculó que la corrupción en la contratación pública podría llegar a alcanzar el 4,5 % del PIB, unos 48.000 millones de euros.
Es indudable que el capitalismo clientelar es el reverso de la democracia de baja calidad. El capitalismo clientelar se alimenta de una serie de debilidades institucionales, que son las que permiten la extracción de rentas injustificadas no sólo en los sectores regulados de la economía, sino en casi todos aquellos sectores donde se consiguen posiciones dominantes. Como señalaran Acemoglu y Robinson en su conocido libro Por qué fracasan los países, las instituciones inclusivas, basadas en el mérito y la imparcialidad, son el resultado de una lucha entre los partidarios de la modernización y aquellos que medran con el statu quo y se resisten al cambio político.
Esta es la batalla estratégica que está pendiente de librarse en Argentina. Para conseguir resultados, es necesario que el poder político demuestre una firme voluntad política dirigida a promover el cambio de paradigma y, al mismo tiempo, sea consciente de la importancia que tiene el rol ejemplificador de quienes detentan las máximas responsabilidades. De allí que casos como el del Correo Argentino tengan un elevado valor connotativo. Los ciudadanos perciben la voluntad de cambio cuando comprueban que los beneficiarios del poder adoptan aquellas decisiones que si bien les perjudican en el corto plazo, son las más convenientes desde la perspectiva estratégica del bienestar general.