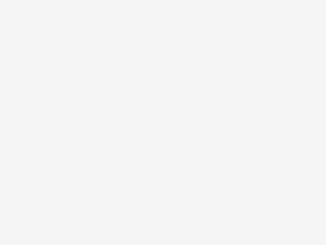Aleardo Laría.
Según Frans de Waal, “se puede sacar al mono de la jungla, pero no a la jungla del mono”. Esta percepción, como es evidente, también es aplicable al ser humano. Tal vez por esta razón el ensayo del conocido primatólogo holandés (El mono que llevamos dentro, Tusquet Editores, 2005) debería incluirse como texto básico en los cursos de teoría política. Sin reconocer nuestra naturaleza, producto de centenares de miles de años de evolución, es difícil entender nuestro comportamiento. De manera que como señala de Waal, se aprende mucho sobre el Homo sapiens conociendo a nuestros colegas los simios, que “se toman las luchas por el poder y el sexo tan en serio como nosotros”.
Nuestros comportamientos se asientan en instintos sociales que compartimos con otros animales. El árbol evolutivo del género humano, basado en comparaciones de ADN, muestra que el linaje humano se separó de un ancestro común con chimpancés y bonobos, hace unos 5,5 millones de años. Luego la especia Homo sapiens evolucionó en África, hace unos 2,5 millones de años, a partir de un género anterior de simios denominado “australopithecus”. Es decir que millones de años como cazadores recolectores en la sabana africana modelaron nuestro comportamiento. Por consiguiente, como dice Harari, “somos embarazosamente parecidos a los chimpancés”.
Algunos paralelismos entre el comportamiento humano y los chimpancés son perturbadores. Según de Waal no puede ser mera coincidencia “que las únicas especies animales en las que bandas de machos expanden su territorio exterminando deliberadamente a los machos vecinos resulten ser los chimpancés y nosotros”. En estas excursiones bélicas, la sorpresa, la trampa, la emboscada y la nocturnidad son tácticas habituales. Los chimpancés tratan a sus enemigos como presas, más que como congéneres, y de allí proviene nuestra proverbial costumbre de deshumnizar a nuestros enemigos, tratándolos como se fueran seres repelentes: virus infiltrados en nuestro cuerpo social o salvajes que merecen ser exterminados o esclavizados. El lenguaje, en esta labor, siempre ayuda.
La filosofía política de Thomas Hobbes (1588-1679) fue la primera en hacerse cargo de esta herencia cuando descarnadamente reconoció que “el hombre es un lobo para el hombre” (homo homini lupus est). La naturaleza humana descansa, según Hobbes, en dos postulados básicos: por un lado los individuos se mueven por las pasiones, atraídos por las cosas que le resultan placenteras, rechazando las aflictivas. Por otro lado son seres racionales, que tienen la capacidad para hacer un cálculo de costos y beneficios de las acciones que emprenden. Como la máxima anulación de la posibilidad del placer es la muerte, el miedo a la muerte es el instinto pasional que guía a los hombres a abandonar el estado de naturaleza y aceptar e instituir un mecanismo artificial lo suficientemente poderoso para garantizar la seguridad de los individuos. Nace así el Leviatán, es decir el Estado , cuando los hombres deciden intervenir para contar con un poder organizado en forma común.
Todo el tejido institucional de las democracias modernas –y no solo el Estado- puede entenderse como un recurso artificial para contener los impulsos instintivos que parte de nuestro cerebro guarda en su interior como resultado de cientos de miles de años de evolución. La idea de utilizar a las instituciones como herramientas para el control de los instintos data de muy antiguo si tomamos la palabra institución en un sentido lato. Por ejemplo, todo el sistema jurídico que gira alrededor del Código Penal es una elaborada arquitectura institucional para disuadir a los seres humanos de cometer delitos o de tomarse la justicia por mano propia. Esa armadura institucional está en permanente evolución, adaptándose a los cambios que exige una mayor sensibilidad de la sociedad hacia el sufrimiento de los humanos o, inclusive, de otros mamíferos. De modo que las instituciones son el resultado de un largo proceso de adaptación e interacción histórica.
Según la escuela institucionalista, cuya figura más destacada ha sido el Premio Nobel de Economía Douglass North, autor de “Instituciones, cambio institucional y desempeño económico”, las instituciones son las reglas del juego o las constricciones convencionalmente ideadas para enmarcar la interacción humana en una sociedad determinada. Las instituciones constituyen un entramado normativo, pero no deben ser confundidas con el conjunto legislativo de un país, dado que abarcan también los hábitos, las costumbres y los comportamientos informales de los individuos. “Son totalmente análogas a las reglas de juego en un deporte competitivo de equipos. Esto significa que consisten en normas escritas formales así como en códigos de conducta generalmente no escritos que subyacen y complementan a las reglas formales, tales como no lastimar deliberadamente a un jugador clave del equipo contrario. Y como esta analogía implicaría, las normas y códigos informales a veces son violados y en seguida se aplica el castigo corrector. Por consiguiente, una parte esencial del funcionamiento de las instituciones es lo costoso que resulta conocer las violaciones y aplicar el castigo”.
Las instituciones son importantes porque ellas determinan el marco de restricciones e incentivos de la interacción humana. Conforman una trama que permite reducir la incertidumbre del individuo frente al futuro, e imponen una serie de límites que hacen viable el funcionamiento de la sociedad. Por calidad institucional debemos entender no sólo el diseño inteligente de la estructura de normas formales, sino el grado de interiorización y cumplimiento de esas normas por parte de los actores sociales y en qué medida las normas informales modifican, potencian o anulan las normas formales. La calidad es siempre un concepto relativo. No todas las instituciones incentivan comportamientos eficientes ni todos los países consiguen estructuras institucionales perfectas. Argentina es un ejemplo elocuente de baja calidad de su arquitectura institucional, donde juegan un rol importante la cultura de la “viveza criolla” y la consideración del Estado como una suerte de “vaca lechera” que se puede ordeñar sin contemplaciones. Cabe añadir aquí, por ser un tema de actualidad, que Argentina es el único lugar del mundo donde entre los que ordeñan la vaca se encuentran los jueces, que se reservan el privilegio de no pagar el impuesto a las ganancias, cuando paradójalmente su misión consiste justamente en aplicar la ley en forma igualitaria para todos.
Una reciente nota de actualidad publicada en el diario “El País” de España, sin mayor relieve político, permite sin embargo ilustrar el modo pragmático mediante el cual las sociedades modernas consiguen dominar al mono que llevamos adentro. La nota describe el procedimiento a través del cual la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, consigue custodiar los exámenes que cada año sirven a alumnos de todo el mundo para certificar su nivel de inglés. Estas pruebas permiten acceder a los títulos que otorga Cambridge –First Certificate, Advance and Proficiency- que miden esas cuatro habilidades –hablar, escribir, escuchar y leer- básicas en el uso de cualquier idioma. Este proceso comienza con el método de redacción de las preguntas a las que se enfrentarán 5,5 millones de alumnos repartidos por todo el mundo, que se presentan cada año. Un ejército de expertos de enseñanza del inglés, bajo estrictas medidas de seguridad, se encarga de redactar las preguntas que deben variar cada año. Luego unos 20.000 examinadores de Cambridge corregirán esas pruebas, de modo aleatorio, evaluando solo una parte, nunca el test entero. De este modo se evitan eventuales errores y queda anulada cualquier posibilidad de favoritismo personal.
Ese cuidado en la preparación y corrección de las pruebas, permite ofrecer garantías a cualquier empleador de que la persona que aporta un certificado de Cambridge tiene el nivel de inglés requerido por las necesidades de la empresa. En lo que se refiere a los estudiantes -que han debido pagar 200 euros por la matriculación- tienen garantías de que ningún competidor tendrá una ventaja indebida en la competencia por nuevos puestos de trabajo. Estos cuidados puestos por la Universidad de Cambridge contrasta con la penosa imagen que la Universidad Juan Carlos I de España ha dado recientemente luego que se descubriera un escandaloso fraude en la entrega de titulaciones de un máster en políticas públicas concedido por un Instituto de la universidad que estaba en manos de un profesor dispuesto a favorecer a los amigos y a los amigos de sus amigos. Estas prácticas han causado enorme daño al prestigio de esta universidad y han dado lugar al enfado y legítima protesta de miles de estudiantes que han obtenido sus titulaciones con esfuerzo y comprueban que esos títulos ya no tendrán socialmente el mismo valor que antes se les otorgaba.
Estas dos micro anécdotas de la vida en sociedad tienen un enorme valor pedagógico. Demuestran la importancia de la excelencia educativa y la necesidad de tomar recaudos contra las tendencias innatas que describía Hobbes a buscar ventajas en aquello que nos otorga placer o nos permite obtener poder. La búsqueda del placer (otros dirían de la felicidad) lleva a una carrera por la obtención de poder en una competencia a veces descarnada. El conflicto político nace cuando alguien está en condiciones de anular el deseo de otro a alcanzar una mayor felicidad. Hobbes denominaba vanidad a la pasión irracional que lleva a los hombres a la obtención inmediata y desproporcionada del placer. Frente a ese desborde oponía Hobbes la necesidad de instaurar un mecanismo artificial lo suficientemente poderoso para garantizara la seguridad e igualdad de todos los individuos.
Una sociedad ordenada es aquella en la que miles de redes de contención institucional establecen restricciones y ofrecen incentivos para que las personas trabajen y progresen en condiciones de igualdad, sin obtener ventajas sobre el resto de sus iguales. Por el contrario, la corrupción en un sentido amplio, sería el conjunto de prácticas que permiten a algunos ciudadanos obtener ventajas indebidas sobre el resto. Lejos de las concepciones religiosas maniqueas que clasifican a los hombres en buenos y malos, la antropología nos enseña que todos portamos un mono transgresor en nuestro interior y que cuantos más agujeros tenga el tejido institucional, mayor será la cantidad de transgresiones. Los nacidos en Suecia no tienen un ADN diferente a los nacidos en Argentina. Lo que establece la diferencia es la calidad y consistencia del tejido institucional que limita el espacio de la vanidad hobbesiana que permanece siempre al acecho.
.