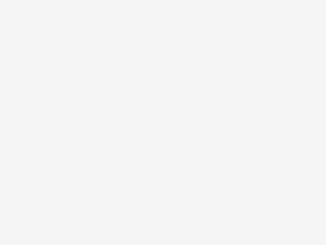Aleardo Laría.
Hay gestos que, aunque aparentemente irrelevantes, tienen valor simbólico. Hace pocos días el nuevo vicepresidente del Gobierno español y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, aplaudió de pie el discurso del Rey Felipe VI en el acto de apertura oficial de la XIV legislatura que tuvo lugar en el Congreso. Esta actitud contrasta con la mostrada en anteriores citas, igualmente solemnes, en que si bien adoptó una actitud de respeto no tributó aplauso alguno. El gesto no puede ser interpretado como una muestra de oportunismo, sino más bien como una prueba de inteligencia y ductilidad política, un recurso que ha sido más bien escaso en el populismo de izquierda, siempre tentado por el abuso retórico. En paralelo, el flamante presidente argentino, Alberto Fernández, parece actuar en similar longitud de onda dando muestras de enorme flexibilidad y equilibrio.
En general, el discurso tradicional de la izquierda ha estado plagado de figuras retóricas que en su momento tuvieron justificación cuando se libraban batallas ideológicas contra el capitalismo decimonónico. Para galvanizar a las masas se hacía necesario ofrecer un frente compacto a partir del uso de consignas simples y estentóreas, al estilo de las que se usan en los enfrentamientos bélicos. Pablo Iglesias utilizó en una asamblea ciudadana de Podemos, celebrada en el pabellón de Vista Alegre (Madrid) en el año 2014, una frase que se atribuye a Carlos Marx: “El cielo no se toma por consenso, sino por asalto”. De este modo justificaba su decisión de oponerse a las propuestas que reclamaban una organización abierta, descentralizada y con liderazgos rotatorios. La frase tenía también otras connotaciones porque había sido utilizada por Lenin para demostrar que, al igual que en la Comuna de París, la revolución no sólo se produciría cuando se dieran las condiciones objetivas, sino también cuando el romanticismo revolucionario prendiera entre las masas.
No cabe duda que la política no puede desligarse de su aspecto emocional, pero existe una gran diferencia entre animar el debate público, que fortalece a la democracia, y establecer divisiones binarias que demonizan al enemigo y llevan a fracturas profundas de las sociedades. En la actualidad, el uso y el abuso por parte de los partidos populistas de la derecha en Europa y de Trump en EEUU, son muestras claras del peligro que encierran las retóricas de la intransigencia cuando oponen un “nosotros” identitario frente a “los otros”, vistos como enemigos absolutos e irreductibles. Esta simplificación forzada del espacio democrático es sumamente negativa porque consume tiempo y esfuerzos alrededor de polémicas infructuosas y desgastantes, que desvían la atención de los problemas reales de la sociedad. De allí que una izquierda inteligente no puede caer en el error de repetir esos comportamientos y debe huir de toda simplificación reduccionista.
Las sociedades modernas son sociedades muy complejas. “Tenemos que aprender a manejarnos en escenarios de mayor inestabilidad a la hora de construir ciudades y sistemas de energía inteligentes, prevención de conflictos, lucha contra el cambio climático, combate contra la pobreza, la inestabilidad financiera, la degradación medioambiental o gestión de las crisis. La insatisfacción –tanto por motivos democráticos como de ineficiencia– frente a nuestros sistemas políticos procede en buena medida de ese contraste entre los viejos instrumentos y las nuevas realidades” (Daniel Innerarity, “Una teoría de la democracia compleja”). Gestionar esa complejidad es el desafío del momento actual, que exige una síntesis superadora del viejo debate que obligaba a optar entre el populismo político o la tecnocracia despolitizada. Es necesario alcanzar una síntesis entre democracia y efectividad, sobretodo en sociedades tan desestructuradas como la sociedad argentina. En la democracia moderna tenemos que conjugar criterios de legitimidad con criterios de efectividad, la opinión de los expertos con las necesidades insatisfechas de la sociedad, de un modo que ambas se puedan conjugar en una misma síntesis superadora.
Estos condicionantes objetivos de las sociedades complejas obligan a adoptar estrategias adecuadas para la nueva situación. Por un lado, es necesario tener en cuenta las restricciones que afronta cualquier proyecto de intervención política, de modo que se deben estrategias más reflexivas y sutiles, teniendo presentes las incertidumbres que siempre acompañan a estas decisiones. Por otro lado, la democracia aparece como el sistema más flexible y preparado para gestionar la complejidad. La construcción de un consenso democrático obliga a alcanzar compromisos entre partes diferenciadas: actores sociales, instancias institucionales y espacios culturales, lo que dificulta la imposición unilateral y obliga a una relación más horizontal entre el que gobierna y los gobernados. Es necesario cultivar el disenso y respetar la heterogeneidad, de modo que la principal misión del gobierno consiste en atender y equilibrar las diversas demandas democráticas. Lo que no supone alentar una actitud conservadora, sino más bien lo contrario: un activismo fuerte para conseguir la masa crítica necesaria para legitimar las decisiones que se adopten.
Vista la realidad contemporánea desde esta perspectiva, nos parece anacrónica la estrategia discursiva de cierta izquierda que siguiendo los dictados de Carl Schmitt defiende todavía la construcción de una frontera política que divida a la sociedad en dos campos y convoquen a la movilización de “los de abajo” contra “aquellos que están arriba”. Esto era posible en tiempos en que se confiaba en la viabilidad de un cambio radical de modelo, donde parecía que era posible sustituir al capitalismo por un modelo alternativo. Pero esa posibilidad, si atendemos a las restricciones de la complejidad, está actualmente fuera de la realidad. Políticamente, siguen compitiendo los programas políticos de la izquierda reformista frente a la derecha conservadora. Pero se dan alrededor de cuestiones puntuales vinculadas a las distintas percepciones que se tienen acerca del medio ambiente, del modo de afrontar los desafíos de la globalización, de la envergadura que debe tener el Estado de bienestar, de la forma de financiarlo o de las cuestiones vinculadas al respeto a las decisiones de las mujeres o de las opciones acerca de la libertad sexual.
Tanto en España como en Argentina, operan las mismas restricciones de la complejidad. Tanto Pablo Iglesias en España como Alberto Fernandez en Argentina parecen haber captado los límites a las intervenciones políticas redentoras. Y ambos líderes parecen haberse desprendido de retóricas innecesarias y de la búsqueda de protagonismos narcisistas que, como se ha visto en Bolivia, solo sirven para llevar aguas al molino de la reacción conservadora. La izquierda argentina también debe aprender la lección que ha dejado el gobierno de Macri: el hiperliderazgo, la manipulación mediática, el uso político del Poder Judicial y la obturación de las instancias destinadas a controlar y limitar el poder son la mayor amenaza que sufren las democracias modernas.