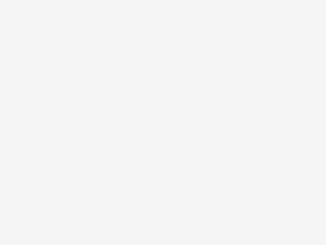Aleardo Laría.
Thomas Hobbes (1588-1679), considerado uno de los fundadores de la filosofía política moderna, abordó tempranamente el tema de la omnipresencia del miedo en la política. Como el hombre desea conservar la vida, el deseo de seguridad aparece como necesidad fundamental de la naturaleza humana. El único camino que garantiza la protección contra las afrentas ajenas es transferir el poder al Estado, el gran Leviatán, ese dios mortal al que se debe la paz y la seguridad. Sin embargo, dice Hobbes, el temor no desaparece “porque cada uno puede imaginarse que el soberano no sólo puede ordenar los castigos que mejor le parezcan por determinadas faltas, sino que también puede maltratar a sus súbditos inocentes, llevado de la cólera o de cualquier otra pasión desenfrenada”. Frente a ese riesgo surge el Estado de Derecho, erigido en la modernidad como barrera natural contra los abusos del poder. Pero esta construcción tampoco acaba con el miedo. Como señala Luigi Zoja en “Paranoia” (2013), “hay un potencial paranoico presente en todo hombre común, en todas las fases de su existencia y cualquiera sea la sociedad en la que viva”. Esta carga de paranoia resurge y se hace presente con fuerza en las sociedades muy polarizadas y, como acontece actualmente en Argentina, se manifiesta en una notable falta de proporción en las valoraciones e interpretaciones de los hechos políticos.
El razonamiento paranoico puede contener muchos elementos de verdad, pero se miente a sí mismo al negar al adversario político la calidad de hombre o de ciudadano. La sospecha invade generando una desconfianza excesiva y distorsionada. En las formas más graves lleva al síndrome de acorralamiento y a la convicción de ser víctima de un complot. Surge entonces la necesidad de atacar primero, de anticiparse a sus intenciones. El ataque preventivo es la táctica adecuada para neutralizar a los enemigos y llevar a cabo una forma de justicia anticipada. Si alguien buscara una explicación que le permitiera entender los motivos subliminales por los cuales el expresidente Mauricio Macri armó una estructura de espionaje ilegal aprovechando las estructuras de la AFI para espiar incluso a sus amigos, puede encontrar en el síndrome paranoico una interpretación plausible. Y si se quiere ahondar en los motivos que están detrás de los furibundos embates que el gobierno de Alberto Fernández recibe, día tras día, de los medios de comunicación del establishment, la respuesta también estará más cerca de la psiquiatría que de la política: Sólo la paranoia puede explicar una cruzada mediática presidida por la idea obsesiva de que Argentina ha emprendido un camino irreversible hacia Venezuela.
El pensamiento conservador
En general, desde Hobbes, todo el pensamiento político de la derecha conservadora ha estado dominado por el temor paranoico. Las guerras preventivas libradas por los Estados Unidos responden a una inversión de las causas, en virtud de la cual se atribuye la propia destructividad al adversario, lo que permite justificar la agresión y al mismo tiempo aliviar el sentimiento de culpa. Y es notorio que siempre existió un periodismo que se prestó a la creación del sentimiento paranoide. Es un hecho históricamente comprobado que la guerra contra España, emprendida en 1898, fue la primera guerra montada por los medios de comunicación norteamericanos que atribuyeron a “una infernal máquina de guerra secreta del enemigo” la explosión accidental, en un puerto cubano, del acorazado Maine. En épocas recientes, los medios estadounidenses se encargaron de convencer a los ciudadanos norteamericanos que Sadam Hussein era poseedor de “armas de destrucción masiva”, lo que demuestra, una vez más, el deletéreo poder del periodismo que olvida los principios éticos. La “teoría penal del enemigo” formulada por el jurista alemán Günther Jakobs en 1985, no es más que la traslación al derecho penal de la teoría de la guerra preventiva recreadas en las escuelas de estrategia militar norteamericanas. Conceptualmente son teorías que se basan en la trampa del miedo hobbesiano, es decir la paradoja de que una guerra puede derivar no del ataque sino del miedo a ser objeto de un ataque, porque según Hobbes, “de esta desconfianza recíproca no tiene el hombre manera más razonable de asegurarse que mediante la anticipación”.
En la actualidad se ha impuesto el anglicismo lawfare para hacer referencia a las iniciativas preventivas de un Gobierno dirigidas a neutralizar a los enemigos políticos. Pero se incurriría en un error si se considera que el fenómeno abarca sólo el espacio de la política. Esa guerra preventiva contra los potenciales enemigos, los no-ciudadanos de Jakobs, es también una guerra social que se libra desde hace tiempo en el terreno penal en forma larvada, mediante el uso abusivo de la prisión preventiva o las condenas desproporcionadas, lo que ha convertido a las cárceles en mazmorras medievales. Como señala Luigi Ferrajoli, “miedo y racismo, sospecha y desconfianza hacia los diversos, inseguridad y agresividad social han sido, en estos años, intensamente alimentados por la demagogia de la seguridad de las derechas”. Añade que el miedo ha sido siempre un recurso del poder político que puede ser alimentado “con el objeto de obtener consenso y legitimación en las campañas populistas de apoyo a medidas penales tan duramente represivas como inútiles e ineficaces”. El uso abusivo de una prisión preventiva que se prolonga indefinidamente lleva a que en muchas provincias argentinas los imputados prefieran declararse culpables en juicios abreviados porque así reciben una condena que los deja en libertad, ya sea porque el tiempo de prisión se ha cumplido o porque la condena queda en suspenso. El ex fiscal federal Juan Manuel Salgado advierte la paradoja que supone que “mientras regía el principio de inocencia, el acusado estaba preso, y cuando se declara su culpabilidad, queda en libertad”. Es sobre ese trasfondo que el lawfare aterriza suavemente, porque para muchos jueces las prisiones preventivas y las condenas desproporcionadas forman parte de su práctica habitual.
La reflexión anterior viene a cuento porque el uso de nuevas expresiones no debe llevarnos a engaño y hacernos pensar que estamos ante hechos nuevos. La palabra lawfare fue utilizado por primera vez en un artículo escrito en 1975 por los australianos John Carlson y Neville Yeomans en un ensayo titulado “Hacia dónde va la ley: humanidad o barbarie”, en el que cuestionan el uso utilitario del derecho penal y el paulatino abandono de los principios humanitarios que lo estructuraron desde sus inicios. El término se popularizó luego por obra de un ensayo escrito en el 2001 por el coronel estadounidense Charles J. Dunlap. Sin embargo, éste militar le dio una significación diferente vinculándolo con las acusaciones contra los EEUU por las violaciones a las leyes de la guerra, sosteniendo que la “guerra jurídica” era un medio no convencional de los países débiles para hacer frente a un poder militar superior. Actualmente su uso se ha ajustado al significado original para referirse a las actuaciones de un Gobierno que sobrepasando los límites del Estado de Derecho se introduce en el campo judicial para manipular causas judiciales que afectan a los enemigos políticos. Pero las artimañas descriptas por el lawfare fueron ensayadas en otros tiempos. Por ejemplo, las causas instruidas contra el general Perón luego de su caída en 1955, cabría perfectamente señalarlas como manifestaciones tempranas del lawfare. En el fondo aunque las palabras varíen, los hechos guardan aire de familia porque estamos ante desviaciones del Estado de Derecho, que acompañan a la democracia como la sombra al cuerpo. Lo que por otra parte prueba que la democracia es una obra inacabada, donde siempre existe la posibilidad de avances y retrocesos, lo que obliga a extremar los cuidados para que las ensoñaciones paranoicas no la destruyan.
El uso político de las medidas anticorrupción
En América Latina, con el argumento de avanzar en la lucha contra la corrupción, diversas figuras penales denominadas “de peligro”, ideadas para neutralizar la criminalidad organizada, se han ido expandiendo en la última década. Concebidas originariamente para ser aplicadas a las redes del narcotráfico o del terrorismo, figuras como la “delación premiada”, -que permite que el Estado entable una negociación utilitaria, de igual a igual, con un criminal- se ampliaron para abarcar delitos vinculados con la corrupción. Esta última innovación se ha demostrado un arma de doble filo porque si bien permitió desbaratar redes de corrupción como las tejidas por la empresa Odebrecht en Brasil, también habilitó las operaciones de lawfare contra dirigentes políticos. La prueba más elocuente es el caso Lula, que recibió una condena de 12 años -elevada luego a la friolera de 17 años en un segundo proceso- en base a una primera sentencia que estaba apoyada sólo en una escueta “delación premiada”. El juez Edson Fachin del Supremo Tribunal Federal de Brasil, sin entrar en el fondo de las causas abiertas, pasados unos cuantos años desde el inicio, acaba de anular todas las decisiones judiciales adoptadas por el juez Sergio Moro declarando que el Juzgado de Curitiba no era competente para entender en estos casos. En la Corte Suprema argentina descansan pedidos similares formulados por la defensa de CFK alegando la incompetencia del juez Julián Ercolini en la investigación de la obra pública de Santa Cruz y la incompetencia del juez Claudio Bonadío para intervenir como juez instructor en la causa “cuadernos” dado que le fuera adjudicada arbitrariamente, sin ir a sorteo, por una maniobra del fiscal Stornelli. A la vista de lo acontecido en Brasil, los jueces supremos argentinos deberían tomar nota del daño al prestigio de la Justicia que supone esperar la terminación de los juicios para recién pronunciarse sobre cuestiones de competencia, jurisdicción o cosa juzgada.
Los delitos de corrupción son, sin lugar a dudas, una lacra para la democracia. La captura de fondos privados por parte de funcionarios públicos, prevaliéndose del cargo, aunque se pretenda justificar en la financiación de la política, es una práctica que produce graves daños en el Estado de Derecho. Supone un coste añadido en los bienes y servicios que presta el Estado que acaba siendo repercutido en los ciudadanos que pagan impuestos. Pero lo más grave es que esta desviación da lugar a una desconfianza general en la política que lleva a que muchos ciudadanos encuentre justificado eludir el pago de impuestos, con el pretexto de que quienes representan el interés general también eluden el cumplimiento de las normas. Ahora bien, la necesidad y conveniencia de combatir la corrupción no debe llevarnos a aceptar el uso de la prisión preventiva para obtener declaraciones forzadas de supuestos “arrepentidos”, por las mismas razones que no aceptamos la tortura para obtener confesiones de un presunto delincuente. En el caso de América Latina, el uso de las delaciones premiadas ha sido utilizado torticeramente para neutralizar enemigos políticos considerados peligrosos por el establishment. Por lo tanto, un Gobierno progresista debería acometer ahora la empresa de deconstruir un conjunto de figuras penales de reciente incorporación que han sido utilizadas de modo espurio para influir en el terreno de la política y afectar los resultados electorales. Labor que obligaría a reconsiderar también el alcance que tienen algunas de las figuras de peligro -como el “lavado” o la “asociación ilícita”- que han permitido la penetración de una concepción del derecho penal no democrática, concebida para no-ciudadanos, una suerte de viaje en el tiempo a la Ley de Vagancia de 1815. Una prueba más que la paranoia está omnipresente en muchas decisiones de política criminal.
El Gobierno de la coalición de izquierdas que preside Pedro Sánchez en España, enfrenta dilemas parecidos. Las severas penas por delitos de sedición aplicadas a los líderes independentistas que convocaron un referéndum el 1 de octubre de 2017, pese a la prohibición del Tribunal Constitucional, impide recuperar un clima de tranquilidad para reconstituir las bases del diálogo político en la Comunidad de Cataluña. El Tribunal Supremo impuso en octubre de 2019 penas de 9 y 13 años de cárcel a los nueve líderes independentistas condenados por sedición en el denominado “juicio del procés”. Luigi Ferrajoli, el jurista italiano conocido por sus posiciones garantistas en el derecho penal, ofreció una conferencia en Barcelona muy crítica acerca del tratamiento que la Justicia española había imprimido al caso. El jurista comenzó su intervención dejando a salvo su posición contraria a la aplicación del derecho de autodeterminación en el caso catalán, porque opina que Cataluña no es un pueblo oprimido y considera que el Estado español es una democracia consolidada. No obstante, en opinión de Ferrajoli, la sentencia recaída en este caso es “insensata e irresponsable”, “echa gasolina al fuego”, y es un “grave golpe a la democracia y al Estado de derecho” porque “no se puede aplicar el Código Penal para reprimir a la disidencia”. Considera que tanto la rebelión como la sedición son “delitos de sospecha” que chocan con el derecho de manifestación, al tiempo que crítica que se fuercen los tipos penales y no se respete la taxatividad, es decir, el encaje de los hechos en el Código Penal. Si bien el referéndum fue “ilegítimo”, el Estado español podría haberlo considerado simplemente como un acto sin trascendencia jurídica, una manifestación de opinión de la ciudadanía. Sin embargo, a causa de la incompetencia del Estado, se puso en marcha una “operación política por la vía penal”. El Gobierno de Pedro Sánchez enfrenta ahora el dilema de aplicar unos indultos –lo que siempre encierra un costo político- o modificar la legislación para reducir las escalas penales de los delitos de rebelión y sedición y conseguir de este modo un resultado equivalente. Cuando los jueces conservadores adoptan posturas recalcitrantes, ya sea por sesgos ideológicos o por la presión mediática, los representantes de la soberanía popular deben actuar para evitar que la judicialización de la política obture la posibilidad de soluciones justas y equilibradas, evitando así que las sociedades queden empantanadas en conflictos interminables. Los jueces no deben hacer política con sus sentencias y si tienen vocación política, para no dañar a la democracia, tienen que quitarse la toga, bajar al ruedo, afiliarse a un partido y presentarse a las elecciones.
(Esta nota ha salido publicada en «El cohete a la luna»)