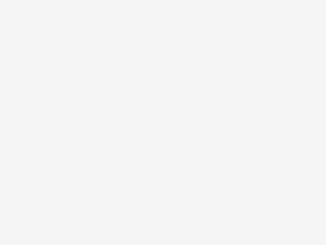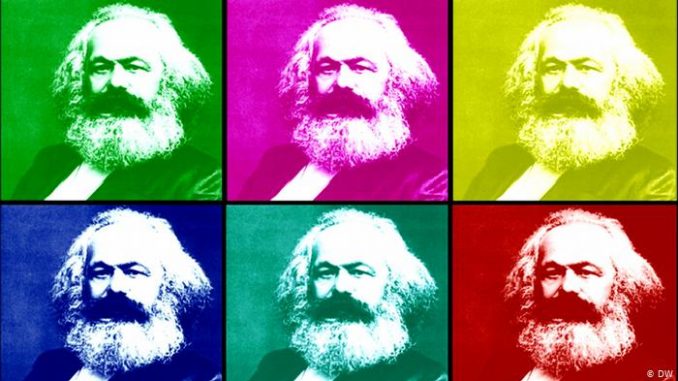
Aleardo Laría.
“Pronunciar una palabra es como tocar una tecla en el piano de la imaginación”. La frase, que pertenece al filósofo Ludwig Wittgenstein, alude a la función mágica del lenguaje que alcanza vuelo cuando se despega de la función semántica o meramente descriptiva y busca fundar una nueva realidad por el mero hecho de enunciarla. En ocasiones, esta labor se realiza a través de la recuperación de mitos dormidos en el inconsciente colectivo de las sociedades, o atribuyendo a determinadas palabras la capacidad de condensar ciertos poderes taumatúrgicos para crear nuevas realidades. De este modo, frente al contenido semántico o convencional de una lengua, se alza el significado pragmático, marcado por la situación en que tiene lugar el intercambio comunicativo. Se parte del presupuesto de que para alcanzar adecuadamente el significado de un discurso hay que atender al contexto en el que las frases son emitidas y que no son recogidos por el significado convencional del lenguaje. Luego, el significado de las palabras puede variar cuando se introducen ciertos tópicos (topoi), que son los lugares comunes admitidos por la sabiduría popular que establecen una correspondencia entre dos enunciados no necesariamente ciertos pero socialmente aceptados. Según George Lakoff esos marcos de referencia no pueden verse ni oírse. Forman parte de lo que los científicos cognitivos llaman el «inconsciente cognitivo». Como todas las palabras se definen en relación con estos marcos conceptuales, cuando se oye una palabra se activa en el cerebro el marco referencial. Puesto que el lenguaje activa los marcos, si queremos cambiar los marcos debemos empezar por cambiar nuestro lenguaje. Lo que supone también tener la sagacidad de desprenderse de palabras que en la imaginación popular han quedado definitivamente ligadas a fenómenos políticos aciagos.
Se desprende de lo anterior que las palabras alcanzan un significado que escapa generalmente a la pretensión del emisor original. Pensemos, por ejemplo, lo acontecido con la palabra “comunismo”. Según Marx “en lugar de la vieja sociedad burguesa, con sus clases y sus antagonismos de clases, deberíamos tener una asociación, en la cual el libre desarrollo de cada uno es la condición para el libro desarrollo de todos” (Manifiesto Comunista); “una alta forma de sociedad, una sociedad en la cual el completo y libre desarrollo de todas las formas individuales constituye la regla general” (El Capital). Sin embargo, en los países en que reivindicaban la doctrina de Marx, los resultados no acompañaron a los deseos originales. La Unión Soviética derivó en un régimen totalitario en el período de Stalin y finalmente explosionó ante las contradicciones acumuladas por carecer de la capacidad de corregir sus propios errores. El primero que llamó a estos regímenes “dictaduras del proletariado” fue Carlos Marx. Desde entonces, en los países occidentales considerados democráticos, los partidos comunistas fueron perdiendo reconocimiento social y finalmente debieron optar por cambiar su denominación para no ser asociados con los regímenes comunistas. En España el Partido Comunista pasó a denominarse Izquierda Unida y en Italia Partido Democrático de la Izquierda. ¿Significa esa decisión renunciar a los ideales originales? No necesariamente. En ocasiones abandonar una ruta equivocada puede ser el mejor modo de acercarse al objetivo deseado.
En cambio en relación con la palabra “socialismo”, afirma el economista francés Thomas Piketty –quien acaba de publicar un ensayo titulado ¡Viva el socialismo!- que es una palabra que aún puede salvarse y sigue siendo un término apropiado para designar la idea de un sistema alternativo al capitalismo. Piketty piensa en una forma de socialismo participativo, descentralizado, ecológico, feminista y fundamentalmente democrático. Pero añade que no basta con estar “en contra” del capitalismo o del neoliberalismo. Hay que ser capaz de definir también con precisión el sistema ideal que uno desearía poner en práctica, y señalar la ruta de las reformas necesarias para alcanzar esa sociedad a la que se aspira, cualquiera que sean el nombre que finalmente se decida darle.
La palabra “populismo” experimenta una crisis similar a la vivida por la palabra “comunismo”. Ernesto Laclau se propuso en su ensayo La razón populista rescatar la palabra “populismo” de su significado peyorativo, vinculado históricamente a la palabra “demagogia”. Afirmaba que el populismo había sido “degradado como fenómeno político pero nunca pensado realmente en su especificidad como una forma legítima entre otras de construir el vínculo político”. Consideraba que era una forma de construir el campo político de un modo ideológicamente neutro, una apelación a los de abajo frente al poder, de la que no se podía predicar ni la bondad ni la maldad. Reconocía que el término era vago y que cubría una amplia variedad de movimientos políticos e incluso aceptaba la tesis de Peter Worsley de que no era una ideología como el liberalismo, el comunismo o el socialismo, sino una dimensión de la cultura política que podría estar presente en movimientos de signo ideológico muy diferente. Sin embargo luego, al referirse a “los populismos del Tercer Mundo”, adoptaba un punto de vista más amable, al considerarlos que en estos se daba una participación popular genuina que desbordaba el marco tradicional de la lucha de clases tal como era percibida en los países capitalistas centrales. Añadía que la “vaguedad” de los discursos populistas en los países pobres era consecuencia de la vaguedad e indeterminación de la propia realidad social.
Laclau fue un admirador de Hugo Chávez y defendió la idea de que los nuevos populismos latinoamericanos, al estilo del surgido en Venezuela, eran una alternativa válida para enfrentar al neoliberalismo. No ignoraba la existencia de un populismo de derecha en Europa, surgido en los países del Este, que estaban basados en un programa étnico que a través de la afirmación de un grupo cultural tendían a excluir los derechos de otras minorías étnicas. Pero lo atribuía al hecho de que partidos social demócratas europeos habían dejado de ser la voz de los excluidos del sistema y ese rol había sido asumido por significantes de la derecha. Sostenía que en Francia una proporción considerable de los votos del Frente Nacional provenían de votantes que habían pertenecido al Partido Comunista. Reconocía, polemizando con Claude Lefort, que algunos movimientos populistas podían derivar en un régimen autoritario, pero sostenía que la construcción de una cadena de equivalencias y su unificación en torno a significantes vacíos no era en si misma autoritaria sino otro modo de articulación posible, más diverso que la simple oposición autoritarismo/democracia pareciera sugerir. No obstante se pronunciaba en contra de las restricciones constitucionales que impedían la reelección de los presidentes en América Latina, reivindicando el derecho a presentarse una y otra vez, como un modo de evitar que la voluntad colectiva forjada alrededor de ciertos liderazgos pudiera verse discontinuada.
Laclau falleció en el año 2014 de modo que no pudo asistir al ascenso de Donald Trump, que se verificó el 20 de enero de 2017, ni la de Bolsonaro en Brasil. La llegada de Trump supuso una resignificación muy marcada del término populismo, que quedó desde entonces estrechamente vinculado a todo lo que el nuevo presidente representaba. En primer lugar a una personalidad extravagante, capaz de acuñar una frase en la que afirmaba que podría pararse en mitad de la Quinta Avenida y dispararle a alguien sin perder ningún votante. Trump era un líder esencialmente manipulador, que hizo del problema de la inmigración su caballito de batalla ordenando la construcción de un muro en la frontera sur para detener el flujo de inmigrantes. También fue un conservador nato que bajó los impuestos a los más ricos e hizo denodados esfuerzos por desmantelar las regulaciones federales establecidas durante la presidencia de Obama. Ejerció un liderazgo nacionalista que marcó una ruptura con la ortodoxia republicana de libre comercio optando por una política exterior pragmática resumida en la frase “Estados Unidos primero”. Finalmente, fue un personaje profundamente divisivo, que favoreció el extremismo violento de derecha y la propagación de teorías conspirativas, afirmando que el Gobierno tenía derecho a sus propios “hechos alternativos” lo que le llevó a un enfrentamiento permanente con los medios de prensa liberales. Visto ese legado desde una perspectiva progresista, ¿existe algún rasgo que pueda ser reivindicado por un movimiento transformador de izquierda? Probablemente será difícil encontrar una personalidad que represente tan nítidamente la cara opuesta a un ideario progresista de izquierda.
La asociación entre “populismo” y la figura de Trump es tan fuerte que ha quedado profundamente incrustada en la memoria colectiva de nuestras sociedades. Por otra parte, en América Latina, el populismo aparece también estrechamente vinculado a la figura de Jair Bolsonaro, un émulo de Trump, de modo que aquí el desprestigio de la palabra adquiere mayor resonancia. Por consiguiente, ¿qué sentido tiene reivindicar el populismo desde una perspectiva de izquierda? ¿No estamos ante un fenómeno similar al que llevó a los partidos comunistas a cambiar su denominación? Chantal Mouffe la compañera intelectual y sentimental de Laclau, en su ensayo Por un populismo de izquierda, intenta salvar la palabra “populismo” añadiéndole calificativos como “populismo democrático”, “progresista” o “humanista”. Pero parece un esfuerzo inútil tratar de rescatar una expresión que actualmente ha quedado encadenada a un ideario reaccionario conservador de derecha. O, en el mejor de los casos, como señala Pablo Stefanoni, ha terminado por volverse un concepto muy problemático, una suerte de caja negra, donde pueden caber desde Bernie Sanders hasta Marine Le Pen, pasando por Hugo Chávez o Viktor Orbán. Según Enzo Traverso, en Las nuevas caras de la derecha, “el abuso del concepto de populismo es tan grande que ya perdió buena parte de su valor interpretativo. No es más que un arma de combate político que apunta a estigmatizar al adversario”.
La notable paradoja de este juego orwelliano que permite el uso mágico de las palabras es que en Argentina la derecha conservadora intenta, a través de un disputa de sentido, establecer una dicotomía entre “populismo” y “república”, para colocarse el traje de defensores a ultranza de los principios republicanos. Hace pocos días en España, en un encuentro con Pablo Casado, presidente del Partido Popular español, el ex presidente Mauricio Macri aseguró que Juntos por el Cambio “va a volver al gobierno en el 2023”. Aseguró también que “la Argentina va a entrar en una etapa nueva: tal vez uno de los países donde primero comenzó el populismo en el mundo sea el primero en deshacerse del populismo. Este va a ser el último gobierno populista de nuestra historia”. Según María Esperanza Casullo en el ensayo Porqué funciona el populismo, la coalición Cambiemos “tiene un mito fundacional muy fuerte en el que el causante del daño es siempre el populismo peronista y en donde el héroe es el individuo proveniente del mundo de las empresas”. Paradójicamente, este mito narrativo es claramente populista dado que describe “un adversario moralmente repugnante (el kirchnerismo), un nosotros inclusivo (los argentinos que trabajan y no “viven de un plan social”), un daño sufrido en el pasado (la corrupción kirchnerista y los setenta años perdidos por el populismo) y un horizonte de redención en el futuro, expresado en el nombre de la alianza electoral, “Cambiemos”. Lo cierto es que desde la restauración de la democracia ningún dirigente político llevó al Estado de derecho a una situación de fragilidad como la que inauguró Macri. La facción de derecha que alentó Macri arrastró a esa coalición plural a una práctica populista muy del estilo de Trump y Bolsonaro buscando ensanchar la grieta sin reparar en medios, al extremo de manipular causas judiciales para forzar la imputación penal de los líderes de la oposición. La división del campo social entre amigos y enemigos, la simplificación del espacio político que reemplaza una serie compleja de diferencias por una dicotomía moral, que Laclau reivindicó como estrategia propia de la acción política, fue llevada hasta la extenuación por la facción de derecha acaudillado por Macri y los grandes medios que lo acompañaron.
Si consideramos que el populismo no es más que un género discursivo, no debemos sorprendernos que pueda aparecer incrustado en discursos provenientes tanto del campo de la derecha como de la izquierda. De modo que una revisión crítica de este pasado reciente, debe llevarnos a la convicción de que la defensa de un ideario democrático debe evitar la caída en una ficción moral que simplifica la política al convertirla en un enfrentamiento entre el Bien y el Mal. La izquierda democrática en Argentina debe construir una alternativa hegemónica huyendo de las burdas simplificaciones, de la retórica vacua y de los extremismos inconducentes. La propia Chantal Mouffe reconoce en su opúsculo que “la democracia no puede sobrevivir sin cierta forma de consenso respecto de la adhesión a los valores éticos-políticos que constituyen sus principios de legitimidad y a las instituciones en las cuales se inscriben”. Las diferencias ideológicas y políticas son consustanciales a la vida política, y los ciudadanos tienen que tener la posibilidad genuina de elegir entre alternativas reales, pero al mismo tiempo hay que reconocer que también existen valores compartidos que son los que evitan que los conflictos escalen al extremo de la guerra civil. Ni todo debe ser disenso ni todo debe acabar en consenso. Las sociedades que salen adelante son las que han sabido combinar ambos insumos de la política de un modo inteligente para evitar que uno aplaste al otro.