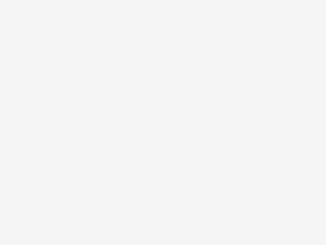Aleardo Laría.
El sistema presidencialista tiene, entre otros notables inconvenientes, que el vencedor de la segunda vuelta electoral “se lleva todo” y el rival pierde hasta la camisa. Esta característica marca una diferencia notable con los sistemas parlamentarios, en donde los diputados electos conforman coaliciones de geometría variable para designar al primer ministro, lo que permite transacciones entre los partidos políticos que, en la búsqueda de un mínimo común denominador, tienen que hacerse concesiones recíprocas. En Argentina, el candidato que resulte electo en las urnas se convierte en una suerte de monarca temporal, y durante cuatro años es el dueño absoluto de la pelota.
Según las encuestas, en este momento, los candidatos mejor situados son CFK y Mauricio Macri. Dada las características señaladas del sistema presidencialista, y el clima de crispación política que se vive en Argentina, enfrentamos distintos riesgos. Si finalmente compitieran los dos líderes rivales –algo que aún no está decidido- y uno de los dos resultara ganador por una diferencia poco significativa de votos, existe una alta probabilidad de que ese triunfo no sea reconocido por el adversario dado el grado de tensión colectiva existente. Incluso no podría descartarse el riesgo de eventuales enfrentamientos en la calle, porque los niveles de odio recíproco han alcanzado una magnitud tal, que cualquier chispa puede encender la pradera.
Es previsible que en este clima, donde el ganador se lleva todo, el perdedor se vuelque con entusiasmo y ahínco a la tarea de derribarlo, de modo que previsiblemente la Argentina continuaría envuelta en estas peleas tabernarias que desde hace tiempo se libran a bordo del Titanic. Este enfrentamiento se da bajo el paraguas conceptual de la dicotomía “amigo-enemigo” defendida por Carl Schmitt, para quien -con independencia de que se considere tal hecho una herencia atávica de los tiempos bárbaros- el enfrentamiento a muerte con el enemigo continúa siendo constitutivo de lo político. En la práctica este desencuentro casi teológico impide alcanzar cualquier fórmula de consenso, por mínimo que lo imaginemos. Augura la permanencia de una grieta que en el lenguaje gramsciano es el fruto de un “empate hegemónico” no resuelto.
Debemos reconocer algunas notorias contribuciones a este estado de cosas. Si la consigna de CFK “vamos por todo” contribuyó a elevar la temperatura política del enfrentamiento, ha sido el gobierno de Mauricio Macri, con el uso escandaloso de la prisión preventiva por parte de algunos jueces y fiscales federales, vinculados a los servicios de información del Estado, lo que ha creado un clima de enorme crispación política que nos coloca en terrenos altamente inflamables. Esto en medio de un colosal incremento de la pobreza y el desempleo debido al fracaso de las medidas económicas adoptadas. Solo las expectativas de un inminente cambio de gobierno han evitado los desbordes, pero si esa expectativa resultara frustrada, las tensiones alcanzarán un nivel de imprevisibles consecuencias.
Por otra parte es tal elevado el grado de terror al regreso de CFK en algunos sectores del establishment que después de las cosas que se han visto –por ejemplo, insistir en convertir el suicidio de un fiscal en un magnicidio- nada sería descartable: desde un descarado fraude electoral hasta una prisión in extremis siguiendo la estela de lo acontecido con Lula. Este contexto permite prever que si CFK resultara ganadora en una hipotética confrontación electoral, los problemas que debería abordar el nuevo gobierno, nos instalarían en un escenario apocalíptico: la huída del capital financiero, el cierre de toda financiación externa, y el aislamiento internacional nos acercarían a un escenario similar al que vive actualmente Venezuela.
A la vista de todos estos elementos, evaluados desde una perspectiva políticamente neutral, una solución menos mala para nuestro país sería que, ya sea por autoconvencimiento, por el peso de las encuestas, o por la simple recomendación de sus propios adherentes, tanto CFK como Mauricio Macri, renunciaran a su postulación y delegaran en persones menos cuestionadas la representación de sus intereses electorales. Aunque pueda parecer una ejercicio de pura ficción, pensemos por un momento lo que acontecería si fuera María Eugenia Vidal la candidata de la coalición Cambiemos y si estuviera Felipe Solá encabezando el frente liderado por el Partido Justicialista. Todos respiraríamos aliviados. Cualquiera que fuera el resultado de la elección, la impresión es que esas presencias facilitarían las posibilidades de iniciar conversaciones entre el partido del gobierno y el partido de la oposición, en forma proactiva, con vistas a alcanzar algunos consensos básicos dirigidos a afrontar la difícil coyuntura económica.
Es difícil imaginar un escenario de tal naturaleza porque la cultura política de nuestro país -que arranca desde la división histórica entre unitarios y federales- no permite albergar demasiado optimismo. Sin embargo, en ocasiones, es el peso de la opinión ciudadana la que puede forzar la salida de algunos púgiles del ring. No parece la nuestra una opinión alejada de lo que piensan muchos argentinos. Según el encuestador Roberto Bacman, “los argentinos esperan que la oposición encuentre una fórmula que, sin exclusiones ni sectarismo, le proponga un porvenir a su esperanza. En síntesis, un nuevo modelo económico y social para esta sufrida Argentina”.