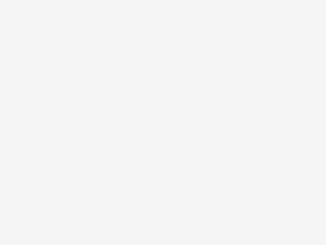Aleardo Laría.
Según la opinión del periodista Carlos Pagni, expuesta en una nota en La Nación (“Periodismo, espionaje y libertad de expresión”), “en estos momentos se está discutiendo en la Argentina un problema que es muy antiguo entre nosotros, que recorre buena parte del período democrático, por lo menos desde los últimos 20 años: la relación entre el espionaje y la política y, dentro de ese marco, la relación de la prensa con el espionaje”. Tomando como referente el famoso caso de “Los papeles del Pentágono” el periodista llega a la conclusión de que “los derechos que se le asigna en las constituciones (liberales) a la prensa, respecto de las garantías para poder expresar lo que quiere y garantizar el secreto de la fuente, son prerrogativas que se da la sociedad en sí misma frente al (poder) del Estado”.
Carlos Pagni establece un paralelismo entre el caso de Luis Majul en Argentina y el de Daniel Ellsberg -un técnico en gestión de datos que trabajaba en Washington en una agencia ligada al Pentágono- quien en 1971 tomó la decisión de compartir con los periodistas de The New York Times y del Washington Post más de 40 legajos con información sobre todo lo que había estado ocurriendo en el comportamiento irregular de las fuerzas militares estadounidenses en la guerra de Vietnam. En opinión de Pagni, el caso Ellsberg es equiparable a la actividad del periodista Luis Majul que –según el propio Pagni- “brindaba información que afectaba a Hugo Moyano proveniente de los servicios de inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri”. Pagni opina que carece de relevancia quien era el suministrador de información de Luis Majul, “que como cualquier otro periodista está en todo su derecho a recibir información de quien quiera” (…) “No hay ningún secreto que pueda anteponerse a la libertad de expresión que se canaliza en el trabajo de la prensa”.
Lo primero que cabe señalar es que entre el caso de Daniel Ellsberg y el caso de Luis Majul media la misma distancia kilométrica que existe entre Buenos Aires y Washington. Daniel Ellsberg no era periodista ni reveló información obtenida por una red de espionaje ilegal. Lo que reveló eran secretos de Estado que estaban legalmente en su poder, es decir irregularidades del poder y puso en conocimiento de los medios norteamericanos información de carácter público de enorme relevancia porque desnudaba la manipulación informativa del gobierno de EEUU que había justificado la guerra de Vietnam basándose en fake-news (el incidente del golfo de Tonkín). Luis Majul no ha revelado ningún secreto del poder, sino que todo lo contrario, actuaba como periodista concertado con el poder, para divulgar información obtenida ilegalmente por los servicios de inteligencia de un gobierno con el objetivo aparente de dañar el prestigio y la reputación de dirigentes sindicales o políticos de la oposición.
Otra diferencia importante con el caso Ellsberg – que no aparece recogida en el relato de Pagni- es la deriva judicial que tuvo el asunto. El analista norteamericano fue sometido a un proceso en el que el fiscal del caso, aplicando la ley de espionaje de 1917, le imputaba cargos que podían llegar a sumar la friolera de 115 años en prisión. Sin embargo, afortunadamente para el acusado, finalmente fue sobreseído por el juez William Byrne por impecables razones: resulta que el FBI había pinchado el teléfono de Ellsberg sin orden judicial y que otros espías habían asaltado la oficina de su psiquiatra buscando material que pudiera desacreditarlo. Según el juez, estos “extraños acontecimientos” ofendían “el sentido la justicia” y habían “infectado de modo incurable” el proceso penal.
Antes de avanzar en el análisis del caso particular, conviene tener presente las previsiones del derecho internacional que brindan protección al bien jurídico del derecho a la intimidad. El artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 establece que: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias a su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias y ataques.” Asimismo en el seno de las Naciones Unidas nace el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (Nueva York, 16 de diciembre de 1966) que en su artículo 17 dispone expresamente: “1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra esas injerencias o esos ataques“.
Si dirigimos ahora la atención al derecho comparado, podemos detenernos en el artículo 197.4 del Código Penal Español impone la pena de prisión de dos a cinco años a quienes difundan, revelen o ceden a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas ilegalmente. “Será castigado con las penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses, el que, con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare la conducta descrita en el párrafo anterior.” Este último apartado del artículo es interesante porque sanciona la conducta del que difunde aunque no haya participado en la obtención ilegal de la información. La Sala Penal del Tribunal Supremo, en sentencia 1219/2004 condenó como cooperador necesario del delito de difundir, revelar o ceder a terceros imágenes captadas de forma ilegal, a quien sin haber tomado parte en su captación contribuyó a su difusión. Solo se exige que el sujeto activo tenga conocimiento del origen ilícito de las imágenes, completando de esta forma el atentado a la intimidad. Se califica como delito autónomo porque el sujeto activo no ha intervenido en el tipo básico contra la intimidad. Su definición autónoma responde a razones de política criminal, cuales son evitar la impunidad de ciertas conductas ajenas a la vulneración directa del derecho a la intimidad pero que igualmente atentan contra el mismo y son merecedoras de reproche penal. En síntesis, el legislador español establece un límite claro al uso arbitrario e ilegítimo de la libertad de expresión.
El Código Penal argentino también castiga la interceptación de correspondencia privada y establece una pena de prisión bastante suave para los autores. Dice el artículo 153 del CP: “Será reprimido con prisión de quince (15) días a seis (6) meses el que abriere o accediere indebidamente a una comunicación electrónica, una carta, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, que no le esté dirigido; o se apoderare indebidamente de una comunicación electrónica, una carta, un pliego, un despacho u otro papel privado, aunque no esté cerrado; o indebidamente suprimiere o desviare de su destino una correspondencia o una comunicación electrónica que no le esté dirigida. En la misma pena incurrirá el que indebidamente interceptare o captare comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones provenientes de cualquier sistema de carácter privado o de acceso restringido. La pena será de prisión de un (1) mes a un (1) año, si el autor además comunicare a otro o publicare el contenido de la carta, escrito, despacho o comunicación electrónica”.
Si bien estas disposiciones están claramente dirigidas a castigar la acción de los autores materiales de actos de espionaje ilegal es más ambigua la situación del periodista que es usuario habitual de esas redes de espionaje ilegal y que conociendo el origen ilegítimo de la información obtenida la publicita a través de sus programas. ¿La libertad de expresión es tan amplia que ampara el uso de esa información obtenida ilegalmente? Debemos pensar que el propósito de los agentes de inteligencia que capturan esa información es difundirla con el propósito de dañar la reputación del dirigente político de la oposición afectado por la interceptación ilegal. El periodista, con el pretexto de que no está obligado a revelar su fuente de información, puede estar actuando como agente blanqueador de esa información obtenida de modo espurio al punto que si el periodista no colaborara en la difusión de esa información, la captura de esos datos carecería de uso práctico. De modo que la publicidad alcanzada gracias al servicio prestado por el periodista podría estar la causa determinante para que la apropiación de información se produzca. Naturalmente, serán los jueces quienes deban determinar en cada caso concreto el grado de responsabilidad del periodista comprometido con ese accionar. Pero es evidente que por más solicitadas que se firmen en defensa de la libertad de expresión, ésta no puede invocarse para sustraer a la justicia el estudio de un caso que prima facie tiene derivaciones penales.
Se podrá argumentar en defensa del periodista –como hace Pagni- que si sus revelaciones contribuyen a difundir hechos de interés público que han sido ocultados desde el poder, existe un bien jurídico superior que merece ser tutelado. Pero esta vieja polémica hace tiempo que en un Estado de derecho ha quedado zanjada. El fin no justifica los medios y la búsqueda de la verdad debe realizarse siempre por medios legales. De lo contrario, abriríamos la puerta al empleo de métodos aberrantes para llegar a la verdad, como podría ser el uso de la tortura. El empleo de medios ilegales fue justamente el argumento utilizado por el juez William Byrne para eximir de responsabilidad al analista Daniel Ellsberg.
El tema se vincula también con una cuestión que puede alcanzar enorme gravedad institucional si recordemos el episodio que tuvo lugar en relación con la acusación nunca probada de que Aníbal Fernández era “la Morsa”. Es decir que en momentos en que se va a producir la elección del gobernador de la provincia de Buenos Aires, ciertos periodistas difunden la falsa información de que el candidato de uno de los partidos que compiten en la elección es el inductor del triple crimen de General Rodríguez, donde las víctimas estaban aparentemente vinculadas al tráfico de efedrina. Una información de esta envergadura puede torcer el rumbo de una elección democrática. ¿Puede invocarse también la libertad de expresión para amparar a los periodistas que participan activamente en burdas maniobras diseñadas por los servicios de inteligencia del gobierno para condicionar la voluntad democrática de los ciudadanos?
Los códigos de ética de la profesión señalan claramente que los periodistas no pueden basar sus notas en información obtenida a través de los servicios de inteligencia del Estado. Sobre esta cuestión deontológica no existen dudas. En cuanto a si el uso de esa información también constituye delito, es una cuestión que deberá ser dilucidado en cada caso concreto por la justicia, en función del contexto y las circunstancias concurrentes. Finalmente, solo resta añadir que, con independencia del color político de los protagonistas y de los afectados, son los ciudadanos quienes deben preguntarse si están dispuestos a tolerar prácticas que fueron moneda corriente en los totalitarismos del siglo XX.
(Publicada en el diario «Río Negro» del 10.7.20)