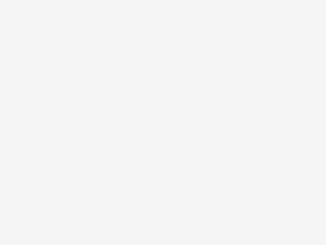Aleardo Laría.
El artículo 30 de la Constitución Nacional establece que la necesidad de la reforma de la Constitución “debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto”. Es un modelo de lo que se denominan constituciones pétreas por la enorme dificultad que supone su reforma, dado que se requieren mayorías cualificadas casi imposibles de alcanzar. La comisión que redactó la Constitución de 1853 se apartó del proyecto de Alberdi que seguía el modelo de la Constitución de los EE.UU. que permite la reforma a través de la iniciativa de dos tercios de los Estados o de las enmiendas que propone el Congreso. En el siglo pasado se registraron en Argentina solo dos reformas legales: la de 1949 –derogada luego por un bando militar de la Revolución Libertadora que restableció la vigencia de la Constitución de 1853- y la reforma de 1994 que se consiguió a través de un novedoso procedimiento –no contemplado en la Constitución- en virtud del cual el Congreso redactó un proyecto de reforma recogido en el llamado “Núcleo de coincidencias básicas” y le prohibió a la Convención Constituyente abordar otros temas. Es decir que el Congreso, de modo unilateral, se arrogó arbitrariamente la facultad de limitar las competencias propias de una convención constituyente. Ahora bien, este sistema de Constitución pétrea, convive con un sistema de reforma flexible y permanente de la Constitución que tiene lugar a través de las decisiones de cuatro o cinco jueces de la Corte Suprema que se han auto conferido la facultad de interpretar la Constitución pese que ni han sido elegidos popularmente como los convencionales constituyentes ni se exponen a ser valorados en las elecciones como acontece con los diputados y senadores. Esta notoria anomalía democrática no es una novedad ni es una cuestión meramente partidista y ha sido expuesta en innumerables textos de expertos constitucionalistas a lo largo de más de dos siglos de constitucionalismo. La novedad, en todo caso, es que las intervenciones políticas y los excesos de los actuales jueces de la Corte Suprema en Argentina han dado notable actualidad a estas cuestiones.
La mirada crítica
Cuando Alexis de Tocqueville visitó Estados Unidos para conocer el sistema carcelario norteamericano y luego se interesó por el funcionamiento global del sistema, se sorprendió por el “inmenso poder político” de los jueces de la Corte. No en vano el presidente Woodrow Wilson reconoció tiempo después “que la Corte Suprema de los EE.UU. es una convención constituyente en permanente sesión”. En nuestro país, Alberto Bianchi, en un artículo publicado en La Ley en 1997, señaló que “la Corte es un tribunal que ejercita en los hechos y de manera irregular un permanente poder constituyente” (La función institucional de la Corte, La Ley 1997-B, 994). Otro referente crítico del constitucionalismo es el profesor Roberto Gargarella quien en el año 2004, en un opúsculo de la colección Claves para Todos dirigida por José Nun, expuso su particular enfoque (Crítica de la Constitución, sus zonas oscuras, Ed. Capital Intelectual). En una reciente nota publicada en La Nación (*) Gargarella ha considerado que la iniciativa de promover un juicio político a la Corte por haber ultrapasado su esfera de competencia, invadiendo la de otros poderes, es “una iniciativa caprichosa y boba”. Por este motivo resulta interesante conocer los puntos de vista de este profesor de derecho constitucional al que nadie se atrevería acusar de populista.
En el prólogo del estudio que comentamos, Gargarella anuncia su propósito de estudiar el papel que le hemos asignado a los jueces en nuestra democracia: “Lo que pretendo examinar es si se justifica que permitamos a los jueces –como hoy ocurre- pronunciar la “última palabra” en materia de interpretación constitucional. Para entender el problema al que me refiero debe advertirse que dicha facultad implica en la práctica, autorizar a los jueces que nos digan, en última instancia, por ejemplo, si podemos tener o no un derecho al divorcio o al aborto; hasta donde llega nuestra libertad de expresión; si el presidente puede ser reelegido o no; si los plebiscitos que organizamos pueden ser vinculantes o no, etc. (…) Lo cierto es que nuestra actual respuesta (es decir, la que sostiene que son los jueces quienes deben quedar a cargo, en última instancia, de la resolución de cuestiones como las citadas) es de las más difíciles de aceptar en una sociedad democrática, que de este modo transfiere una parte significativa de su poder de decisión a un cuerpo de técnicos que no ha elegido ni es capaz de controlar”. Más adelante, en el capítulo tres, añade que “en la mayoría de las democracias modernas aceptamos como un inamovible dato de la realidad que los jueces revisen lo actuado por el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo y que, en caso de encontrar sus decisiones constitucionalmente cuestionables las invaliden. Sin embargo, la decisión de dejar dicho extraordinario poder en manos de los jueces no resulta obvia o naturalmente aceptable. Menos aún en un sistema republicano democrático en el que queremos que las decisiones que se tomen reflejen, del modo más adecuado posible, la voluntad mayoritaria. ¿Cómo, entonces, podemos aceptar que la última palabra constitucional quede en manos de un grupo de personas (pongamos, una mayoría de cinco jueces, dentro de la Corte Suprema) que nosotros no hemos elegido y sobre los cuales carecemos de casi todo control? ¿No abrimos así la posibilidad de que la “voluntad del pueblo” quede desplazada por la voluntad de cinco técnicos o expertos jurídicos a quienes no conocemos ni podemos controlar? (…) Lo cierto es que mientras podemos expulsar, electoralmente, a los legisladores o presidentes con los que estamos fuertemente en desacuerdo, nos encontramos incapacitados para hacer lo propio con los jueces. Considerando este tipo de problemas, muchos autores han comenzado a hablar del “carácter contramayoritario” de la revisión judicial de las leyes (Bickel, 1978) y nos han forzado a pensar más detenidamente acerca de si se justifica o no una práctica como la citada”. Más adelante, como si estuviera dotado de poderes sobrenaturales, Gargarella se anticipa a lo revelado por los chats de Marcelo D’Alessandro: “El Poder Judicial no se encuentra completamente ajeno al tipo de defectos que se les adjudican a los poderes políticos (…) En este sentido, por ejemplo, cabría decir que las decisiones de los jueces también pueden estar motivadas por el autointerés de los mismos. O, podría sostenerse también, que el Poder Judicial, salvo casos relativamente excepcionales, no se encuentra libre de las presiones provenientes del ámbito extra-judicial”.
La excelente exposición de Gargarella sobre los problemas de la juristocracia, no se limitan a ese texto del 2004. Más recientemente, ha prologado la traducción al castellano de la obra del profesor norteamericano Jeremy Waldron (Contra el gobierno de los jueces”, Ed. Siglo XXI) exponiendo lo siguiente: “Una exigua mayoría de jueces superiores – una mayoría de cinco miembros – puede frenar de una sola vez, y sin mayores razones, a un movimiento social robusto, extendido y profundo, asentado en un consenso trabajado, eventualmente, durante años. Esto es lo que, en términos de Waldron, resulta “ofensivo” e “insultante” para nuestra actual conciencia democrática (…) Disentimos, convencidos, cuando hablamos de asuntos de resonancia constitucional relevante, como el mencionado caso del aborto, o la eutanasia, o el consumo personal de estupefacientes. En una sociedad democrática, conformada por ciudadanos iguales (ciudadanos que comparten una “igual dignidad moral”), dichas cuestiones controvertidas – diría Waldron – deben ser objeto de una discusión abierta y franca, y finalmente deben quedar sujetas a una decisión política.(…) Ante todo, nuestros profundos desacuerdos morales, filosóficos o políticos no merecen ser resueltos señalando algún artículo de la Constitución, para hacerle decir aquello que, de modo explícito, no dice. Por desgracia, sin embargo, resulta demasiado común que se quiera entresacar del siempre austero lenguaje de la Constitución una respuesta para cualquiera de nuestras dudas jurídicas. Para Waldron, dichos intentos (basados en la idea de que la Constitución tiene una respuesta predeterminada para cada problema) resultan completamente infundados y deben dejarse de lado, de una vez por todas”.
El fracaso de la autolimitación
Debemos pedir disculpas al profesor Gargarella por haber abusado del copyright, pero si bien es cierto que no existe placer más perverso que colocar a los intelectuales frente a sus propias palabras, en este caso ha pesado más el reconocimiento al acierto de su enfoque. De igual modo, resulta también oportuno colocar a los actuales jueces de la Corte frente al tenor de las propias resoluciones de este tribunal. El primer juez que advirtió la peligrosa herramienta que tenía en sus manos fue Frankfurter, el juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos que estableció el criterio, seguido luego por la Corte Suprema de Argentina, de que no cabe al tribunal realizar declaraciones generales y directas de inconstitucionalidad. De este modo, in re “Hogg” del 1 de diciembre de 1958, la Corte argentina sostuvo que “el fin y las consecuencias del control encomendado a la justicia sobre las actividades ejecutivas y legislativas, requieren que la existencia de un caso o controversia judicial sea observado rigurosamente para la preservación del principio de la división de los poderes, según expone el Juez Frankfurter con fundamento en la jurisprudencia norteamericana”. Por consiguiente esta jurisprudencia impide las declaraciones generales y directas de inconstitucionalidad en tanto su aplicación no haya dado lugar a un litigio contencioso que requiera la revisión del punto constitucional controvertido. En el caso Polino y otro del 7 de abril de 1994, reiteró que la atribución de declarar la invalidez constitucional de los actos de otros poderes “ha sido equilibrada poniendo como límite infranqueable la necesidad de un caso concreto en el que se persigue la determinación de derechos debatidos entre partes adversas, cuya titularidad alegan quienes los demandan” (El control de constitucionalidad, Ricardo Haro, Ed. Zavalía). Por otra parte, según inveterada jurisprudencia de la Corte, escapa a la competencia del Poder Judicial la posibilidad de controlar el modo como los poderes políticos ejercitan las facultades que la Constitución Nacional les ha otorgado privativamente. De este modo ha sostenido que “el ejercicio incontrolado de la función jurisdiccional, irrumpiendo en el ámbito de las atribuciones reservadas a los otros poderes, constituye una anomalía constitucional axiológica, caracterizable como pretensión de gobierno de los jueces según la peyorativa expresión acuñada por la doctrina francesa”. Como resulta notorio para cualquier lector de las últimas decisiones adoptadas por la Corte -por ejemplo en casos como la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26.080 que regula el Consejo de la Magistratura y tantos otros que resultaría largo enumerar- aquellas auto restricciones del pasado han ido a parar al cesto de los papeles usados.
La interpretación abusiva
Jeremy Waldron critica con razón el principio de supremacía judicial, es decir la tendencia de un sistema a permitir que cuestiones controvertidas sean resueltas por un tribunal de expertos que se apoyan en una Constitución invisible. Por otra parte, afirma con razón, que las cuestiones políticas, que afectan a la comunidad, es mejor que sean resueltas a través del trámite parlamentario, que permite la interlocución con todos los sectores afectados, un método más democrático que la decisión elitista adoptada en una mesa integrada por cuatro personas. Luego subsiste el problema señalado por Hobbes, es decir la existencia de unos jueces que controlan sin ser controlados. Es probable que las audaces decisiones adoptadas últimamente por los jueces de la Corte, avanzando sobre la competencia de otros poderes, descansen en esa seguridad que ofrece el hecho de no tener que rendir cuentas ante nadie. A nuestros ilustres conservadores les incomoda sobremanera el ejercicio por parte de la Cámara de Diputados de la única opción que la Constitución ofrece para preservar el principio de la soberanía popular. Pero sobre esta cuestión Gargarella nos ofrece una oportuna cita de John Tylar, un jeffersoniano de ley que en 1814 expuso premonitoriamente que la autoridad que los jueces se atribuyen sobre la Constitución sin respetar el principio de soberanía popular, “constituye una novedosa anomalía, sin apoyo en ningún principio, desconocido por la teoría política y apropiada para convertirse en un instrumento del abuso”.