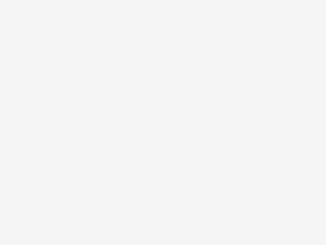Aleardo Laría.
La caída del ídolo siempre produce una estampida de seguidores. En los Estados Unidos, donde el candidato republicano recibió la adhesión de 74 millones de votos, tal vez resulte difícil diluir esa adhesión en el corto plazo. Pero en países como el nuestro, donde Trump contaba con numerosos amigos políticos, los apoyos abiertos han desaparecido como por arte de magia. Lo que subsiste, sin embargo, es el legado ideológico de Trump, una impronta de moral cuasi religiosa que ha impregnado la política en todo el planeta, provocando una creciente polarización que ha sido caracterizada por Miguel de Unamuno como el enfrentamiento entre los “hunos” y los “hotros”. En el bando de los hunos, la figura de Atila ha sido sustituida en Argentina por la de Cruella de Vil, pero el relato de que los bárbaros asolan a las instituciones de la República se mantiene incólume. La consecuencia de esta obliteración de la política por la lucha moral es la deslegitimación del adversario que queda reducido a un ser de categoría inferior, con el cual es imposible el diálogo, la negociación o el acuerdo. Según este reduccionismo, los opositores son, por definición, personas inmorales y corruptas y el movimiento que los representa, esencialmente incompatible con la democracia. Ahora bien, sería caer en un maniqueísmo de signo inverso atribuir estos excesos exclusivamente a la derecha populista. Ciertas incursiones escatológicas también se han hecho presentes en el espacio de la izquierda, de modo que la experiencia vivida a través del trumpismo debería servir de estímulo para hacer una revisión crítica de algunos viejos mitos políticos.
El primer intelectual que analizó la reconversión de las ideas trascendentes en ideologías políticas fue Eric Voegelin, un discípulo de Kelsen que huyendo del nazismo se refugió en los Estados Unidos y escribió en 1938 un breve ensayo titulado Las religiones políticas. Señalaba que para entender adecuadamente como surgen las religiones políticas debemos ampliar el concepto de religión de forma tal que no solo queden comprendidas las religiones de salvación sino también las ideologías mundanas que se organizan en constelaciones de símbolos que dan lugar a sistemas que se saturan de emoción religiosa y devienen en objeto de adhesión fanática. Etimológicamente la expresión fanatismo significa servidor del “templo” (fanum) y su contrario, profanus, lo que está fuera del templo. Resulta muy difícil no relacionar ese fervor religioso con el asalto al Capitolio de los Estados Unidos que llevaron a cabo los partidarios de Trump. Las ideologías políticas pueden convertirse fácilmente en vehículos que canalizan sentimientos religiosos porque externalizan el Mal, lo eliminan de nuestro interior y lo alojan en el “otro” que pasa a ser representativo de todo lo negativo que aloja el alma humana. Este maniqueísmo latente es luego la causa de la toma de atajos como, por ejemplo, los que se implementaron durante el gobierno de Macri mediante la manipulación de causas judiciales para encarcelar a los adversarios políticos. No es necesariamente una conspiración sino el objetivo de erradicar el Mal, al que se le atribuye la causa de todos los padecimientos, la amalgama que consigue alinear el comportamiento de actores diversos.
Las naciones elegidas
Otro aspecto negativo que las políticas de Trump han dejado al descubierto se refiere al uso del patriotismo cuando se transforma en un nacionalismo reaccionario. La nación es, según la definición clásica de Benedict Andersen, una “comunidad imaginaria”, inherentemente limitada y soberana. Es imaginada porque si bien la mayoría de sus integrantes no conocerán a sus compatriotas, sin embargo en la mente de cada uno reside la imagen de su comunión. Esa fraternidad es la que ha permitido, durante los dos últimos siglos, que tantos millones de personas maten y estén dispuestas a morir por imaginaciones tan limitadas. Pero esa identidad común también es la que proporciona un sentimiento de reciprocidad, de entrega desprendida, que es un sentimiento legítimo que denominamos patriotismo. Las naciones han podido avanzar cuando han elaborado un proyecto compartido de vida en común, enmarcado generalmente por el uso de una misma lengua. Pero estos sentimientos legítimos pueden derivar en una concepción de superioridad moral sobre otras naciones al considerarse la propia como una nación “elegida” por alguna intervención sobrenatural. Estos mitos alimentan luego los conflictos internacionales, propician el armamentismo y pueden derivar en guerras absurdas. Internamente provocan las divisiones de la sociedad entre los patriotas de verdad y los traidores, una antinomia forzada que rápidamente escala al enfrentamiento fratricida o al supremacismo racial, cuando se atribuye a los inmigrantes extranjeros la responsabilidad por los males del país.
Las cruzadas patrióticas también pueden llevar al endiosamiento de aquellas personas que se arrogan el papel de intérpretes de la voluntad popular. La idea de que existe un pueblo concebido como una unidad orgánica, dotada de voluntad, no deja de ser un antropomorfismo forzado de una realidad compleja. La idea fuerza acuñada por Trump de una América destinada a ser grandiosa nuevamente (“Make America Great Again”) no deja de ser una ilusión propagandística. En las sociedades actuales, atravesadas por infinitas líneas de división social y cultural, los partidos políticos actúan como agregadores de preferencias. Los partidos políticos son opinión organizada que sintetizan luego en programas de gobierno, que confronta y debaten con otras formaciones similares para obtener la adhesión de los votantes. Pero ninguna fuerza política puede atribuirse la representación unánime del Pueblo-uno. Como señala Pierre Rosanvallón, en las actuales condiciones, el pueblo se volvió “inhallable” (introuvable). Lo que tenemos a cambio es el pueblo electoral, que toma consistencia luego del llamado a las urnas y que refleja la división entre mayoría y minorías. El partido o la coalición que gana la mayoría obtienen de ese modo una legitimidad democrática de origen para gobernar, pero no pueden ser considerados como la expresión de un pueblo concebido como unidad. Lo que en efecto subsiste es la idea de representación del interés general, en el sentido de que el Gobierno no puede quedar sometido a los grupos de presión o de intereses corporativos. En una democracia debe predominar el interés general en el sentido de que nadie puede disfrutar de una ventaja o de un privilegio especial vulnerando la idea de igualdad ante la ley. De allí que en las democracias modernas aumentan los organismo y autoridades de control dirigidas a garantizar y proteger la búsqueda del interés general.
Aceptar la alternancia
De lo expresado anteriormente se desprende otra consecuencia. La democracia es básicamente procedimental, en el sentido de que facilita la alternancia en el poder y, por consiguiente, los partidos y los líderes políticos deben estar preparados para aceptar el cambio en la preferencia de los electores y, como consecuencia, la entrega pacífica del poder a sus sucesores. Nadie puede considerarse imprescindible ni irremplazable. Los individuos que aupados en el poder, exhiben comportamientos megalómanos y se dejan llevar por sus impulsos sin respetar las normas morales ni las convenciones sociales carecen de credibilidad democrática. El penoso espectáculo que ha dado Trump negando el resultado de las elecciones y propiciando la toma del Capitolio por sus partidarios es una muestra de que las personas egocéntricas tienen enormes dificultades para aceptar la realidad que no se pliega a sus deseos. Pero si entendemos la democracia como un sistema procedimental, donde una gran mayoría de electores toman decisiones de un modo pragmático, aprobando o desaprobando a los gobiernos según el resultado de sus políticas, entenderemos que la política es un espacio cada vez más desacralizado, donde no es posible la adhesión incondicional. Como señala Víctor Lapuente, “la buena política no se parece a la religión sino a la plomería”. De igual modo que un operario repara una tubería, reemplazando las piezas que funcionan mal, o explorando soluciones alternativas para comprobar cuál funciona mejor, hoy la política demanda una gestión eficaz. Es cierto también que vencer las resistencias que ejercen los grupos corporativos que luchan por conservar sus privilegios no es una labor sencilla. Pero al final, con independencia de las intenciones, todo el mundo debe rendir cuenta de sus actos y todos somos responsables de lo que hacemos. De un modo u otro, la democracia obliga siempre a rendir cuentas a alguien.
Las democracias étnicas
El espacio donde la megalomanía de Trump alcanzó mayor extensión ha sido en el plano internacional. Fiel al tradicional excepcionalismo norteamericano, Trump anunció su programa exterior en su discurso inaugural, declarando que “juntos haremos a Estados Unidos fuerte otra vez, haremos que Estados Unidos sea rico otra vez, haremos que Estados Unidos sea orgulloso otra vez, haremos que Estados Unidos sea grandioso otra vez.” La renuncia al multilateralismo se verificó con la retirada del Acuerdo de París en los primeros seis meses. Este fue solo el preludio de la salida de otros acuerdos internacionales, como los que vinculaban a EEUU con la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO o el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Trump abandonó también el acuerdo nuclear con Irán y llevó el enfrentamiento con la nación persa al borde de una guerra cuando ordenó el asesinato del general Qasem Solameini. El polémico “plan de paz” para Oriente Medio, diseñado por su yerno Jared Kushner, autorizando la apropiación parcial de Cisjordania y el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, significaron un espaldarazo para las políticas de anexión del territorio palestino que intenta materializar la ultraderecha israelí bajo el mandato de Benjamín Netanyahu. Según el experto internacional Peter Beinart, la razón por la que los republicanos combinan el amor a Estados Unidos con el amor a Israel es porque ven a Israel como un modelo de lo que quieren que sean los Estados Unidos: una democracia étnica. Si Israel es un “estado judío”, Trump y sus aliados quieren que Estados Unidos sea un “estado judeocristiano blanco”, privilegiando a un grupo étnico y religioso sobre los otros. Dice Beinart que “en la era Trump, los cristianos blancos conservadores se han obsesionado cada vez más con preservar el carácter religioso y racial de Estados Unidos, y ven a Israel como un país que está haciendo exactamente eso”. Una opinión que ha llevado a la ONG israelí B´Tselem, defensora de los derechos humanos, a declarar que Israel ya no debe ser considerada una democracia plena sosteniendo que la política del primer ministro Benjamín Netanyahu ha promovido un apartheid de facto que se perpetúa para millones de palestinos desde 1967. La coincidencia de estas políticas de supremacismo blanco con la ultraderecha populista, ha dejado un toque de humor con la propuesta de Vox de España de otorgar a Trump el premio Nobel de la Paz con el argumento que durante su mandato EE UU no inició una nueva guerra. Es parcialmente cierto, porque objetivamente Trump se limitó a continuar peleando en siete guerras: Afganistán, Irak, Siria, Yemen, Somalia, Libia y Níger, intervenciones que se llevan a cabo bajo la “autorización” para el empleo de la fuerza armada que le fuera concedió por la ONU en el año 2002, a unos meses de los atentados contra las Torres Gemelas. Pero no deja de ser una cruel ironía que se reclame el Premio Nobel de la Paz para alguien que no ha tenido reparos en practicar el terrorismo de Estado.
Si, como señala Tzvetan Todorov, la trascendencia solo se puede alcanzar a través de la moralidad, atendiendo los códigos de conducta que nos obligan a respetar al otro, a ser compasivo y ayudar a los demás, la figura de Trump representa exactamente lo opuesto. Sin embargo sería un error detenerse en sus rasgos de personalidad. Lo que anida tras las personalidades megalómanas son los relatos cosmogónicos, que con independencia de su carácter religioso o secular, creen en la posibilidad de que la realidad puede experimentar una transformación radical y sin retorno de la que brotará la vida buena. Bajo estas pautas y normas se establece la división entre el Bien y el Mal, la verdad y la mentira, lo correcto de lo incorrecto. Esa artificiosa moralidad, convertida en un relato como el que ahora entretiene a tantos argentinos, lleva a la clausura de la política.-
(Nota publicada en El Cohete a la Luna)