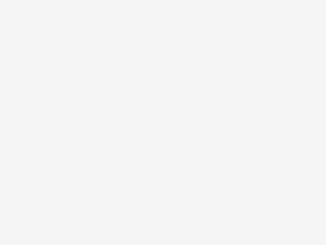Aleardo Laría.
Ernesto Laclau publicó “La razón populista” -su conocido ensayo apologético del populismo- en el año 2005. A esa altura de la década el coronel Hugo Chávez acababa de consolidarse en el poder en Venezuela tras haber afrontado con éxito un intento de golpe de Estado y haber sorteado una huelga general indefinida que terminó en un sonoro fracaso. De modo que es posible deducir que el entusiasmo de Laclau por el populismo de izquierdas estuvo muy marcado por los éxitos del coronel venezolano y sus promesas de llevar a Venezuela al “socialismo del siglo XXI”. El populismo de derecha, el que ahora aflora con fuerza en Brasil, quedó opacado en el ensayo de Laclau, casi reducido a una excrecencia, pero su notable y rápida expansión actual obliga a revisar las tesis del politólogo argentino.
Laclau, en su condición de profesor en la Universidad de Essex en el Reino Unido, no ignoraba la existencia en Europa de un populismo de derechas, reaccionario, xenófobo, que hacía de la inmigración su bestia negra. En el ensayo que hemos mencionado hace una breve referencia al fenómeno del “etnonacionalismo” naciente de los países de Europa del Este, tomando como referencia el caso de Milosevic en Yugoslavia, y lo analiza como un intento de establecer un “otro” -el étnicamente diferente- que es externo a la comunidad, lo que marca la diferencia con el populismo de izquierda donde la frontera es interna es política, contra la “oligarquía” local. Considera que no hay ninguna posibilidad de pluralismo para un “etnopopulismo” dado que las minorías pueden existir dentro del territorio pero su marginalidad debe ser su condición permanente una vez que el principio étnico ha definido los límites del espacio comunitario. Añade que la “limpieza étnica” de poblaciones enteras es siempre una posibilidad latente y las propensiones autoritarias llevan al populismo de derecha a la uniformidad política como consecuencia inevitable.
No obstante su indudable aversión al populismo de derecha, Laclau defiende un concepto de populismo estrictamente formal, en donde caben todos los populismos, dado que sus rasgos definitorios están relacionados exclusivamente con un modo de articulación específico, independientemente de los contenidos que se articulan. De allí que, adoptando la distinción heideggeriana, afirme que el populismo es una categoría ontológica (describe la esencia de la cosa) y no óntica (su expresión particular histórica). Por consiguiente, para Laclau, la producción de significantes vacíos y la construcción de fronteras políticas convocando “a los de abajo” puede darse en cualquier lugar de la estructura socio institucional y esa convocatoria puede ser encabezada tanto por formaciones políticas de derecha, como por el Ejército o por un movimiento revolucionario de izquierda. De esta manera, también considera posible que se produzca un trasvase de significantes entre movimientos de signo ideológico totalmente opuestos. Basta que esos significantes vacíos, que permiten dividir a la sociedad en dos campos, se llenen con nuevos contenidos, para que toda la operación populista adquiera un signo político opuesto.
Esta ambigüedad de Laclau hacia el populismo de derecha contrasta con el claro posicionamiento de su compañera sentimental Chantal Mouffe, que en un texto colectivo (“El populismo como espejo de la democracia”) no duda en manifestar su preocupación por el crecimiento del populismo de derecha europeo. Para Chantal, la atracción que ejerce el populismo de derecha en Europa es consecuencia del consenso neoliberal entre los partidos conservadores y socialdemócratas que impiden un debate democrático efectivo sobre las posibles alternativas al capitalismo globalizado y su consecuencia más negativa: la creciente desigualdad social. Esta “política sin adversarios” que habría erradicado el antagonismo social, es aprovechada por los partidos populistas de derecha que son los únicos que intentan movilizar las pasiones para crear formas colectivas de identificación. “Cuando la política democrática ha perdido su capacidad de dar forma a la discusión acerca de cómo deberíamos organizar nuestra vida cotidiana, y cuando se limita a asegurar las condiciones necesarias para el funcionamiento sin complicaciones del mercado, están dadas las condiciones para que demagogos talentosos articulen la frustración popular”.
No podría formularse una crítica actual a las tesis de Laclau sin mencionar los avances de la psicología cognitivista que han incorporado elementos importantes para la comprensión del fenómeno político. Los estudios de investigadores como Daniel Kahneman (“Pensar rápido, pensar despacio”) o de politólogos como Yuval Harari (“21 lecciones para el siglo XXI”) han puesto de manifiesto la notable capacidad del Homo sapiens para construir relatos y engañarse con explicaciones endebles que creemos verdaderas. Por ejemplo, el “efecto halo” (lo que se ve es todo lo que hay), que hace que nuestras narraciones explicativas sean simples y exageradas, contribuyendo a visiones maniqueas de la realidad, donde la buena gente solo hace cosas buenas y la mala solo cosas malas. Otro caso lo constituye el “sesgo de la retrospección”, donde los observadores evalúan una decisión en forma retrospectiva, según que el resultado haya sido bueno o malo. Tal como acontece, por ejemplo, con algunas tragedias ferroviarias, donde luego se quiere perseguir penalmente al ministro de Transportes porque “se culpa a los agentes por no haber visto el aviso que tenían escrito delante, olvidando que estaba escrito una tinta invisible que solo después se haría visible”.
La idea central es que la emoción está muy presente en la comprensión de juicios y elecciones que se hacen de forma intuitiva. Son producto de sentimientos de agrado y desagrado, con escasa deliberación o razonamiento. Cuando las personas tienen que tomar una decisión ante una cuestión difícil y compleja que no terminan de entender, la sustituyen por otra más fácil –por ejemplo, la empatía con el candidato que acaba de enviudar- sin advertir la sustitución. De modo que conforme la “heurística del afecto” descripta por Paul Slovic, las personas hacen juicios y toman decisiones consultando sus emociones: “¿Me gusta esto?” “¿Lo odio?” De este modo una respuesta a una pegunta sencilla (¿qué siento?) sirve de respuesta a otra más difícil (¿qué pienso?). Fenómeno que se ve potenciado por la moderna cobertura mediática, siempre sesgada hacia la novedad y el dramatismo. Si bien los medios de comunicación no solo modelan sino que son modelados por lo que interesa al público, están siempre en condiciones de instalar la agenda, colocando en primer plano las noticias que son de su interés y dejando las otras en la penumbra.
De manea que el viejo apotegma del populismo -vox populi, vox Dei- debe ser tomada con ciertas precauciones. No se trata de renegar del principio democrático y de renunciar al carácter igualitario del voto de cada ciudadano. Sino simplemente estar alerta sobre la versatilidad de la opinión pública y los elevados riesgos de confiar en los liderazgos mesiánicos que saben tocas las cuerdas más sensibles que permiten conectar con la demanda social del momento para ofrecer soluciones simples a problemas complejos. Solo desde lo emocional se puede explicar que millones de votantes del Partido de los Trabajadores de Brasil se hayan deslizado al otro extremo del arco político o que los viejos militantes de los partidos comunistas europeos estén integrando masivamente las fuerzas del etnonacionalismo populista.
Otra cuestión que por su extensión no es posible abordar aquí, es la de determinar qué es exactamente hoy el populismo y quiénes son los partidos a los que cabe colocarle la etiqueta populista. En la medida que la acusación de populista se ha convertido en un modo de difamar al adversario político, resulta cada vez más difícil ponerse de acuerdo en el uso correcto de esta categoría. Observemos, por ejemplo, el caso de Podemos en España, una formación que surgió con enorme fuerza electoral, utilizando un lenguaje populista, acusando a “la casta” de los problemas de la sociedad española. Sin embargo, fue suficiente una ducha fría electoral para que los “podemistas” templaran gaitas y ahora mantienen una fructífera alianza con el Partido Socialista Obrero Español, lo que ha permitido al socialista Pedro Sánchez acceder a la Moncloa. De modo que se debe tener mucho cuidado en no etiquetar para caer en el mismo maniqueísmo que se le atribuye al populismo.
A partir de la novedosa implosión del populismo de derecha en América Latina, es posible ahora reconsiderar algunas de la tesis de Laclau que han servido para enmascarar algunos errores en los que ha recaído la izquierda latinoamericana considerada por los medios como “populista”:
1) Ya no tiene demasiado sentido reivindicar al populismo. Más que frente a una categoría política, el populismo es un rasgo del discurso político y, por consiguiente puede instalarse en partidos de derecha o de izquierda. Por consiguiente debemos recuperar una idea intuitiva que instalaba la palabra populismo muy cerca de la palabra demagogia, un potenciador del sabor que condimenta todos los discursos políticos. Cuando el presidente Mauricio Macri promete alcanzar la “pobreza cero” su oferta es claramente populista, puesto que la pobreza, como la desigualdad, es un concepto relacional y en una sociedad previsiblemente siempre habrá algunos más pobres y otros más ricos, aunque luego todos los barcos suban de nivel. Laclau era consciente de este uso ambiguo de las palabras puesto que en su ensayo se pregunta: “el populismo ¿es realmente un momento de transición derivado de la inmadurez de los actores sociales destinado a ser suplantado en un estadio posterior, o constituye más bien una dimensión constante de la acción política, que surge necesariamente (en diferentes grados) en todos los discursos políticos?”. En tiempos de “fake news” el problema se ha agravado y lejos de encandilar al pueblo con “significantes vacíos”, la izquierda moderna debe dotar a las palabras de su auténtico significado.
2) La incorporación de los ciudadanos a un partido político programático –o a una coalición de partidos conformados de igual manera-, que establezca en una plataforma conocida su ideario político, parece que continúa siendo la forma más eficaz de acumular fuerzas detrás de ciertos objetivos políticos. La unidad gestada alrededor de eventuales liderazgos mesiánicos o los programas improvisados con eslóganes para solucionar problemas complejos como la seguridad o la pobreza, pueden ser útiles para alcanzar el poder pero difícilmente permitan garantizar la estabilidad en el poder (salvo los casos inaceptables en que se acuda a un cierre autoritario para impedir la alternancia). Laclau tampoco ignoraba este problema. En referencia crítica al rol de “Papa” que Perón se había atribuido en los años 70 para conformar a las alas de derecha e izquierda del peronsimo, dice Laclau que la unidad de un pueblo constituido de esta manera es extremadamente frágil. “Por un lado, el potencial antagonismo entre demandas contradictorias puede estallar en cualquier momento; por otro lado, un amor por el líder que no cristaliza en ninguna forma de regularidad institucional solo puede resultar en identidades populares efímeras”.
3) La izquierda que aspira a reformar al capitalismo, regulando el mercado y construyendo a su lado un Estado de bienestar firmemente implantado, brindando servicios de educación, sanidad y seguridad social universales, gratuitos y dignos, debe asumir las restricciones propias del juego democrático. Esto significa que no puede aspirar a un modelo alternativo radical de ingeniería social que solo podría implantarse a través de una dictadura y , en segundo lugar, debe respetar la coherencia entre medios y fines. No se pueden justificar, por ejemplo, las exacciones ilegales a las empresas capitalistas con la finalidad de financiar la política porque eso lleva indefectiblemente a la corrupción de los intermediarios y a quedar atados en una suerte de beso de la muerte con el capitalismo que se aspira reformar. La lamentable experiencia del Partido de los Trabajadores del Brasil que ha perdido un inmenso capital político por dejarse seducir por estas prácticas, es una muestra elocuente del elevado costo político que tiene tomar estos atajos.
4) Hay que revalorizar el rol de las instituciones y evitar el uso partidista del Estado en el que es fácil recaer cuando adoptamos el discurso maniqueo que considera la política como una lucha entre los partidarios del Bien frente a los partidarios del Mal. Un Estado profesional, dotado de autonomía, y un Poder Judicial imparcial e independiente, son garantías de un funcionamiento correcto del Estado de derecho. Cuando el partido en el poder instala jueces amigos para perseguir a los adversarios políticos o utiliza los recursos del Estado para evitar la alternancia, se desnivela el terreno de juego y el Estado de derecho queda reducido a su mínima expresión, como pueden comprobar ahora quienes sufren las consecuencias de la “guerra judicial” que viene librando el gobierno de Macri contra los que le precedieron en el uso del poder y que, en ocasiones, también incurrieron en similares excesos.
Laclau también era consciente de este problema como se pone de manifiesto cuando analiza un párrafo de Habermas sobre la idea del “patriotismo constitucional”. El filósofo germano sostiene que “en las sociedades complejas la ciudadanía en su totalidad no puede ya mantenerse por un consenso sustancial en torno a valores, sino sólo por un consenso sobre los procedimientos para la promulgación legítima de las leyes y el ejercicio legítimo del poder”. Laclau, rindiendo tributo al viejo desprecio de la izquierda radical por la “democracia formal”, señala que “esa distinción no puede ser planteada en términos de una oposición entre valores sustantivos y de procedimiento, porque para aceptar ciertos procedimientos como legítimos debemos compartir con otras personas ciertos valores sustanciales”. Tal vez en esta diferencia conceptual descansa la enorme dificultad que encuentra América Latina para dar a luz una izquierda moderna, reformista, que trabaje por conseguir la hegemonía social, cultural y política que para Gramsci era la llave que permitía el acceso al verdadero progreso y a una consistente justicia social.-