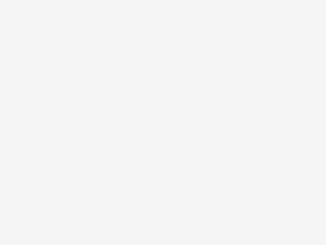Aleardo Laría.
La ley ómnibus, en el anexo que regula el juicio por jurados, establece en el artículo 52 que «el juez o jueza vestirá toga negra y usará un martillo para abrir y cerrar las sesiones o cuando resuelva una incidencia». El ghost writer que redactó esa ley no se atrevió a ir más lejos y establecer la obligación de los jueces de usar peluca blanca como acontece todavía en los países que siguen las tradiciones del common law británico. Es llamativo, dada la inclinación del presidente Milei por el uso de pelucas y su manifiesta admiración por Margaret Thatcher. La anécdota no es trivial, porque es significativamente reveladora de hasta qué punto la ley ómnibus, bajo pretexto de la urgencia, aborda cuestiones nimias que se sustraen a las competencias del Congreso de la Nación.
Un ómnibus de dos pisos
Conviene, antes de avanzar en otras consideraciones, hacer una breve síntesis de las materias que se abordan en una ley que contiene 664 artículos, con más de 6 anexos, que implica profundos cambios en materia administrativa, electoral, económica, impositiva, financiera, energética, sanitaria, previsional, social, medio ambiental, educativa, y de seguridad. El mega proyecto está dividido en 10 títulos que engloban 38 capítulos. Abarca temas de enorme relevancia institucional, como es la reforma de la Administración Pública nacional que propone en los primeros capítulos; la privatización de empresas públicas; la simplificación, digitalización y desburocratización administrativa; otorga facultades al Poder Ejecutivo para realizar operaciones de crédito público y reestructurar la deuda pública; modifica la ley de la Oficina Anticorrupción; modifica la ley de ética en la función pública; modifica la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. En materia de “reorganización económica” (Título III) establece la desregulación general de la economía; modifica la Ley General de Sociedades; adopta numerosas medidas de orden fiscal como la “regularización excepcional de obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social” más conocida como blanqueo impositivo; modifica las regulaciones en bioeconomía, la Ley 17.319 de Hidrocarburos; la Ley 24.076 del Gas Natural; la Ley 27.640 de Biocombustibles; la Ley 15.336 de Energía Eléctrica; la legislación ambiental regulada en Ley 27.007. Por útimo y no menos importante, en este capítulo dispone la privatización de las empresas del Estado. En materia de Justicia (Título V) modifica la Ley de Honorarios Profesionales de Abogados y Procuradores; modifica la Ley de Propiedad Intelectual; modifica el Código Civil y Comercial; la Ley de Registro de la Propiedad Inmueble y dispone el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aprueba un Régimen de Juicio por Jurados que adjunta como Anexo VI. En temas relativos a la vida ciudadana, modifica el Código Penal para elevar las penas por delitos de resistencia a la autoridad; por corte de calles y regula las concentraciones de personas cuando superen el número de tres. Cambia la interpretación de la legítima defensa y regula un divorcio simplificado. Modifica la ley de salud mental y las leyes en materia educativa.
Es imposible abordar en una breve nota periodística todas las perversas consecuencias de la reforma que se propone. Si como muestra bastara un botón, Maristella Svampa ha hecho un acertado inventario de las aberraciones de la ley en materia medioambiental.
https://www.eldiarioar.com/politica/regresion-ambiental-desdemocratizacion-excepcion_1_10800840.html
Sin embargo, lo más grave de la ley ampulosamente denominada “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” es que, como primera medida, solicita una amplia delegación legislativa al Poder Ejecutivo nacional hasta el 31 de diciembre de 2025, prorrogables hasta 2027, a partir de declarar “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social”. De este modo otorga amplias facultades al Poder Ejecutivo en abierta violación del artículo 76 de la Constitución Nacional que como regla general “prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo”. Otorga una capacidad amplia de desregulación del comercio, los servicios y la industria y entre otras cosas, le permite al PE intervenir todos los órganos y entidades descentralizadas que componen la Administración Pública nacional, con la sola exclusión de las universidades nacionales.
Algunos propósitos establecidos en la ley pueden ser atendibles y motivo de reflexión cuando, por ejemplo, se propone fortalecer el servicio civil de la Administración Pública nacional. Señala que a tal fin “se deberá establecer un sistema que valore y premie el en los agentes y funcionarios del Sector Público nacional, entre otras medidas, a través de la realización de concursos abiertos integrados con jurados jerarquizados, en los que se valore la capacidad y la idoneidad de los postulantes”. En otro apartado anuncia el propósito de “implementar la mejora de la profesionalización de la carrera administrativa de los agentes de la Administración pública nacional, mediante un sistema de acceso y promoción en función del mérito y la obtención de logros y metas objetivas prestablecidas”. Pero no son más que meros enunciados cuya regulación final la deja en manos del presidente de la Nación, sustrayéndolas por lo tanto al Congreso, lo que les resta todo valor.
Urgencias injustificadas
La primera consideración que podría formular cualquier observador imparcial es que no se registra en el mundo antecedentes de una reforma legislativa de semejante magnitud que haya sido preparada con la colaboración de despachos jurídicos privados fuera de las oficinas parlamentarias. Justamente en estos días se ha anunciado la publicación de un libro de Mariana Mazzucato y Rosie Collington que lleva un título revelador: El gran engaño. Cómo la industria de la consultoría debilita las empresas, infantiliza a los gobiernos y pervierte la economía (Ed. Taurus).
https://elpais.com/ideas/2024-01-10/consultoras-el-gran-engano-del-capitalismo.html
La segunda consideración se relaciona con la pretensión de que estas reformas se aprueben en el brevísimo plazo de un mes, cuando ese tiempo apenas podría permitir una lectura superficial de las medidas sin posibilidades de consultar a los sectores afectados. En cualquier Parlamento, este enorme mamotreto daría lugar a una consideración serena y reposada en el curso de toda una legislatura de cuatro años. No existe ningún motivo que justifique, por ejemplo, el urgente tratamiento de modificaciones al Código Civil y Comercial o al Código Penal. Menos aún temas de enorme impacto social como puede ser la desregulación en materia de educación, de energía o la desregulación en cuestiones medioambientales. La llamativa urgencia tiene una sola explicación: la íntima convicción de los autores de que la reforma, si fuera sometida a un tratamiento exhaustivo, siguiendo los procedimientos habituales, sería despojada de su contenido más deletéreo. Como lo señala el lenguaje popular, se quiere hacer pasar gato por liebre. Por ese motivo, los diputados y senadores que se presten a facilitar esta maniobra de gran engaño, aceptando la sustracción de las facultades propias y naturales del Congreso, dejando correr un texto elaborado por tecnócratas iluminados, desconociendo el alcance último que pueden tener las nuevas normas, incurren en una responsabilidad política de enormes consecuencias institucionales que será severamente juzgada por la historia. Esta cesión desmesurada de las facultades propias del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo tampoco puede ampararse en inconfesables razones de oportunismo político, para supuestamente diferenciarse de una determinada fuerza política, porque sería como castigar a alguien disparándose en los pies.
Transformación o conservación
Las demandas de transformación del capitalismo han sido tradicionalmente defendidas por la izquierda política en la búsqueda de una mayor justicia social. Pero es cierto también que desde la derecha política, en los tiempos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, se promovió una transformación conservadora, acusando a las medidas keynesianas de la posguerra de ser las culpables de una declinación del capitalismo. Es evidente que Milei se anota claramente en esa distopía conservadora que confía, erróneamente, que otorgar plena libertad a los mercados, mejorará la situación del conjunto. Se trata de una fantasía ideológica, que ignora la cantidad de intervenciones que son necesarias en las sociedades complejas para que funcionen los mercados. Ahora bien, sin necesidad de profundizar en estos temas, es necesario reconocer que la estructura productiva de la Argentina no funciona bien desde largo tiempo atrás y que estamos ante un fenómeno inflacionario que es inevitable abordar con decisión. Sabemos, a partir de las definiciones de Daron Acemoglu y James Robinson en su conocido ensayo Por qué fracasan los países, que algunas sociedades están organizadas de una forma ineficiente y que son las instituciones, tanto económicas como políticas, las que determinan los incentivos que guían a empresas, individuos y políticos. Pero esas instituciones pueden ser inclusivas cuando reparten ampliamente el poder en la sociedad y limitan su ejercicio arbitrario o pueden ser extractivas cuando permiten que las élites controlen el poder político para aumentar su riqueza y consolidar su dominio político. De modo que como señalan estos autores “diferentes instituciones tienen distintas consecuencias para la prosperidad de una nación, sobre cómo se reparte esa prosperidad y quien tiene el poder”.
Si aceptamos estas premisas deberíamos coincidir en algunas conclusiones que parecen vinculadas. La primera es que no sería políticamente correcto negar la necesidad de algunas reformas institucionales cuando una economía ofrece signos evidentes de estrés o ineficiencia. Al mismo tiempo que es indelegable debatir en profundidad el alcance de las reformas que se proponen en sede parlamentaria, puesto que la naturaleza inclusiva o exclusiva de esa reforma institucional tendrá efectos perdurables sobre la sociedad. Por consiguiente, resulta una verdadera estafa antidemocrática que se quiera imponer autoritariamente un modelo radical alternativo sin someterlo al análisis y valoración exhaustivo en el asiento de la soberanía popular. No solo porque carecerían de legitimidad, sino también porque el éxito o el fracaso dependerá de si son reformas inclusivas que fomenten el desarrollo y la prosperidad o meras extravagancias o delirios que terminen causando daños sociales irreparables.
El riesgo tecnocrático
El filósofo vasco Daniel Innerarity, en Una teoría de la democracia compleja (Ed. Galaxia Gutenberg) alertó acerca de los riesgos de las intervenciones tecnocráticas en las modernas sociedades complejas. Señala que la democracia tiene que administrar la complejidad institucional y superar la idea de quienes la conciben como una relación vertical entre ciertos líderes y la sociedad. Considera que lo que más fragiliza a nuestras instituciones democráticas es su mutilación olvidando que la democracia es un conjunto de procedimiento y valores que hay que saber equilibrar. Sostiene que “la democracia se degrada cuando se absolutiza el momento plebiscitario o la lógica del click, pero también cuando entregamos el poder a los expertos”. Añade que “cuando las sociedades se polarizan en torno a contraposiciones simples no dan lugar a procesos democráticos de calidad”. Quienes solo se dejan llevar por criterios técnicos olvidan las necesidades de legitimación para que los cambios no terminen afectando tanto a la democracia como a los objetivos de eficiencia. En definitiva, es de una manifiesta ingenuidad, que ya provocó el fracaso del socialismo de Estado, creer en la posibilidad de una instancia tecnocrática central donde los expertos marquen el itinerario y ritmo de los cambios necesarios. Es llamativo que tantos “republicanos” confesos terminen avalando una propuesta con reminiscencias estalinianas como si aquella desafortunada experiencia ilustrara solo a las izquierdas.