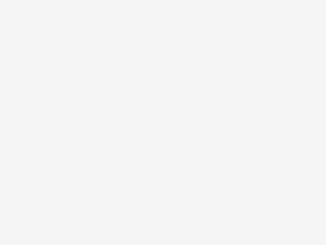Aleardo Laría.
Una epidemia de peste bubónica asoló a Europa a mediados del siglo XIV con tal virulencia que acabó con un tercio de su población. El papa Clemente VI sugirió que era consecuencia de un castigo divino por el aumento inusitado de los pecados cometidos, pero la mayoría de la población se dejó ganar por otra explicación: la plaga era el resultado de una acción deliberada de los judíos que querían envenenar a la cristiandad. Desde entonces, la atribución de cualquier calamidad a la acción de brujas, judíos, masones, comunistas o populistas ha resultado un recurso muy tentador. Existen múltiples interpretaciones sobre las causas que están detrás de este reiterado fenómeno, algunas expuestas en el ensayo de René Girard El chivo expiatorio (Editorial Anagrama). Una de las explicaciones es que frente a fenómenos incontrolados o imprevistos, atribuirlos a la acción deliberada de ciertas personas proporciona una sensación de tranquilidad: se confía en que reduciendo a sus autores se va a conseguir neutralizar sus efectos. El psicólogo social Enrique Pichón-Rivière, siguiendo las pautas marcadas por el interaccionismo simbólico de George H. Mead, señalaba que determinadas personas cumplían en las sociedades el rol de chivos emisarios, bajo la falsa idea de que la desgracia que ha caído sobre la comunidad ha sido traída exclusivamente por una conspiración de ciertas personas o grupos, a quienes se les adjudica el rol de responsables exclusivos de esos males. Recientemente, Pablo Iglesias, el líder del partido español Unidas-Podemos, anunció su retiro de la política por “haberse convertido en un chivo expiatorio de la ultra derecha política y mediática”. Por consiguiente, estamos ante un tema de actualidad que merece un análisis más detenido.
La historia argentina está plagada de personajes que se han convertido en el epítome del mal. Y la actualidad política registra notorios ejemplos de líderes que son objeto de escarnio permanente atribuyéndoles una especial inclinación a hacer el mal. Cuando los factores de poder identifican a determinados líderes como responsables de alterar el status quo o quebrar la paz social, movilizando a los sectores sociales más desfavorecidos, es inevitable que tiendan a convertirlos en el origen de todos los males y atribuirles esos rasgos de personalidades excéntricas. Esta labor de demonización, que los medios del establishment llevan a cabo con infatigable fruición, es fruto de un conjunto de factores que brotan desde el inconsciente colectivo. El más evidente es la presencia de un residuo religioso en la política, consistente en una visión maniquea que opera en forma subliminal, con notables resultados en personas que paradójicamente se consideran no creyentes. La visión maniquea, que responde al arquetipo religioso en el que Dios enfrenta a Satán o el bien al mal, es probablemente el mito político más recurrente en la historia de la humanidad. Desde las concepciones medievales de San Agustín, que veía la Ciudad de Dios acosada por enemigos diabólicos, hasta las definiciones en la modernidad de Carl Schmitt, quien afirma que la característica central de lo político es la distinción amigo-enemigo, aparece, irreductible, la visión maniquea de los conflictos políticos. Desde esa percepción, el antagonista político no sólo representa una visión o creencia que cuestiona nuestra representación del mundo, sino que es portador de las peores características que es posible atribuir a los seres humanos: la perfidia, el egoísmo, la inmoralidad, la falta de escrúpulos y sentimientos y, en un plano de cierto reconocimiento, algo tan envidiable en la acción política, como la astucia y la tenacidad. Esta concepción moralista de la política es la que hoy alimenta la grieta en Argentina, convertida en una suerte de regreso al tiempo de las guerras religiosas.
Lo expresado hasta ahora es algo conocido y no arroja ningún elemento novedoso en el análisis. Pero un factor en ocasiones desatendido es la contribución involuntaria del propio protagonista para alimentar el estereotipo. El caso de Pablo Iglesias guarda interés en la parte que puede servir para identificar algunos rasgos peculiares que pueden ser conectados con nuestras tradiciones políticas. No debemos perder de vista que la explicación de Pablo Iglesias acerca de haberse convertido en el chivo expiatorio de la ultraderecha ha sido acompañada por su renuncia a la vida política activa, lo que entraña una suerte de reconocimiento de errores propios que podrían haber contribuido al resultado final. En declaraciones al diario El País, Pablo Iglesias reconoció hace algunos años que Podemos tenía “rasgos peronistas” y que Ernesto Laclau, autor de La razón populista era “el padre intelectual” de su compañero de aventuras en aquella primera etapa, Íñigo Errejón. De modo que es evidente que los fundadores de Podemos fueron tempranamente seducidos por las tesis del politólogo argentino Ernesto Laclau. Imaginaron que el populismo era un vector que los podía instalar en las puertas del poder y facilitar el “asalto a los cielos”, una metáfora poética utilizada por Marx para señalar la toma del poder por la clase obrera en la Comuna de París. Según Iñigo Errejón, en el ensayo escrito a cuatro manos con Chantal Mouffe (“Construir pueblo”, Ed. Icaria, 2015) la distinción izquierda-derecha había perdido actualidad ante el secuestro de la democracia por los partidos que habían constituido el consenso de la transición española. De este modo, consideraba que era posible la postulación de una frontera en términos de pueblo u oligarquía, de ciudadanos frente a la “casta”. Posición que merecía el reproche de Mouffe: “No basta oponer el pueblo a la casta. Ustedes no podrían plantear las cosas de la misma manera si estuvieran en Francia, donde existe un movimiento populista de derecha que también construye una frontera transversal pueblo/élites pero de otra manera”.
Las opiniones de Mouffe, expuestas en el 2015, han resultado premonitorias. En España, en diciembre de 2018, irrumpió Vox, un partido de ultraderecha representativo del viejo nacionalismo español falangista que durante años había tenido refugio tranquilo en el Partido Popular. Vox surgió como reacción identitaria frente al separatismo catalán de la misma forma que Podemos había surgido en 2014 como reacción a las consecuencias sociales de la crisis financiera de 2008. Al igual que los partidos de extrema derecha de otras democracias europeas, Vox se apoyaba en las clases medias y en los sectores obreros perjudicados por la globalización que acusaban a la inmigración de ser causante de su vulnerabilidad social. El auge de Vox fue de tal magnitud que en las elecciones generales celebradas en noviembre de 2019 logró el apoyo de más de 3,5 millones de ciudadanos, superando a Podemos y convirtiéndose en la tercera fuerza política en votos y escaños.
El surgimiento de partidos populistas de derecha ha significado un duro golpe a las tesis que Ernesto Laclau defendió en La razón populista en el año 2005, en plena hegemonía de Hugo Chávez en Venezuela. El libro de Laclau fue un elogio al populismo de izquierda latinoamericano, que había reforzado el rol del Estado en oposición a las políticas económicas neoliberales de las oligarquías tradicionales. No ignoraba la existencia de un populismo de derecha en Europa, pero lo consideraba un fenómeno marginal, consecuencia de que los partidos social demócratas había dejado de ser la voz de los excluidos del sistema y a la debacle de los partidos comunistas. Laclau había hecho de la dicotomía “amigo-enemigo”, desarrollada por Carl Shmitt, un elemento central de la estrategia populista. Para Laclau, la condición principal para el surgimiento del populismo consistía en elaborar, a partir de las demandas insatisfechas, un discurso dicotómico que divida la sociedad en dos campos: los de abajo, el pueblo, frente a la oligarquía. Esa búsqueda consciente de la “polarización afectiva” es justamente el discurso equivalente del populismo de derecha del que se ha valido luego Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil. Todavía sigue siendo un misterio como un ideólogo del nazismo como Carl Schmitt, autor de un ensayo titulado Teología Política y cultor del catolicismo conservador español predicado por Donoso Cortés, pudo convertirse en un icono para la izquierda latinoamericana.
Pablo Iglesias también recurrió a la “polarización afectiva” en las últimas elecciones de la Comunidad de Madrid del pasado mes de mayo sin que le sirviera de mucho. La campaña electoral de Podemos giró alrededor de confrontar con Vox haciendo un llamado “en defensa de la democracia frente al fascismo” como si España estuviera en vísperas del 18 de julio de 1936, fecha en que se produjo el levantamiento militar del general Francisco Franco que dio inicio a la cruenta guerra civil española. Supuestamente, el candidato de Unidas Podemos había querido despertar a los barrios del este y sur de Madrid llamado cinturón rojo porque habían dado el triunfo al bloque de izquierdas en anteriores comicios. Sin embargo, en esta ocasión, los resultados electorales fueron en la dirección contraria y el Partido Popular fue la fuerza preferida no solo en los distritos del norte, tradicionalmente más conservadores y con rentas más altas sino también en el sur obrero y con rentas más bajas. Paradójicamente, quien mejor uso hizo de las dicotomías de Laclau fue la dirigente popular Isabel Díaz Ayuso, en una campaña basada en la elección entre “libertad o comunismo”. De allí que la estrategia de polarización de Iglesias haya sido muy criticada por el ex coordinador de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, dado que según su opinión contamina a todos los partidos políticos y conduce a la “demolición de las instituciones intermedias, al debilitamiento del sistema parlamentario y a la conformación de organizaciones políticas que funcionar por la relación directa entre el líder y la masa”. Según Llamazares, si bien con Unidas Podemos en el Gobierno se han logrado conquistas sociales, también se ha agudizado esa noción de la política en la que prima la imagen sobre el contenido y se han provocado enfrentamientos innecesarios.
La izquierda arrastra un viejo problema con su desprecio por las formas. Por ejemplo, Pablo Iglesias, que en su momento justificó los escraches como “jarabe democrático”, ahora vive acosado por militantes de ultraderecha que se convocan frecuentemente frente a su domicilio situado en la localidad madrileña de Galapagar a perturbar la paz familiar y el encuentro con su esposa y sus tres hijos pequeños. De modo que ciertas prácticas de dudosa raigambre democrática, que fueron aceptadas como manifestaciones espontáneas del pueblo, hoy han sido retomadas por el populismo de derecha. El principal afectado ha resultado el propio Pablo Iglesias que en lo personal ha debido sufrir el ataque despiadado de una derecha mediática que no ha dudado en recoger cuanta fake news circulaba por Internet para atacarlo. Una prensa que también ha sido alimentada por las cloacas del Estado, que intentaron crear causas penales atribuyendo a Podemos la recepción de fondos ilegales provenientes de Venezuela. Pero seríamos poco objetivos si no ponderamos la contribución de Podemos a crear el clima de polarización que actualmente envuelve a España en forma similar a lo que acontece en Argentina.
No hay que despreciar la importancia de las emociones en la política. Como señalaba Daniel Bell, mientras la religión tradicional canalizaba la energía emocional del mundo a la liturgia y los sacramentos, las ideologías políticas recuperan esa misma energía y las canaliza hacia la política. En la actualidad son las neoderechas las que resultan beneficiadas por este juego. De modo que si interpretamos la renuncia de Pablo Iglesias como un reconocimiento de errores, su gesto debe ser tomado por todo el amplio espacio de la izquierda como una convocatoria a abandonar lenguajes hiperbólicos que luego se pagan con derrotas electorales. Si se quiere conquistar el centro político hay que tener la inteligencia de evitar caer en el juego de la polarización fomentada por los partidarios de la ultraderecha y aprovechada por los medios conservadores para crispar la sociedad cuando gobiernan las coaliciones de izquierda. La idea schmittiana de que la política es la continuación de la guerra por otros medios no es democrática porque le concede ventaja a quienes tienen mayor poder de fuego.