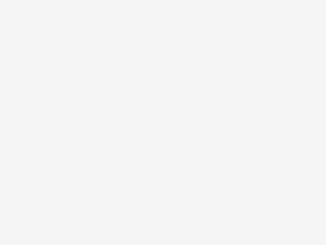Aleardo Laría.
El sentido común ha sido definido por G.J. Fletcher como el conjunto de creencias sobre el mundo social compartidas tácita o explícitamente por un grupo político o cultural. Émile Durkheim fue el primero que utilizó el término representaciones colectivas para explicar esas características del pensamiento social diferenciándolas del pensamiento individual. Estas representaciones serían una suerte de relatos construidos alrededor de algunos ejes temáticos que abordan aspectos de la vida en sociedad. Pueden referirse a una extensa gama de fenómenos y transmitirse lentamente durante generaciones (tradiciones) o tener una vida corta (modas). Se van conformando a través de un proceso de selección de información al tiempo que surgen explicaciones que los vuelven plausibles. La formación espontánea de estas opiniones compartidas, en muchas ocasiones, atienden a la necesidad social de castigar los delitos y evitar su reiteración. Opera la creencia inconsciente de que los problemas se resolverán atribuyendo los sucesos negativos a causas controlables. Surge así la necesidad de contar con víctimas propiciatorias lo que a lo largo de los siglos ha servido para descargar la responsabilidad de los eventos nefastos sobre los hombros de brujas, herejes y judíos. A mediados del siglo XIV, Europa se vio asolada por una epidemia de peste bubónica que acabó con un tercio de la población. Si bien el papa Clemente VI atribuyó la peste a una acción divina causada por los pecados del mundo, el pueblo llano encontró otra explicación más terrenal: la plaga era consecuencia de una conspiración judía para envenenar a la cristiandad.
En Argentina existe un sentido común, predominante en los sectores altos de la sociedad, que atribuye al peronismo –etiquetado en las últimas décadas bajo el rótulo de kirchnerismo– la responsabilidad por un fenómeno persistente de corrupción política que en realidad está incrustado en nuestra cultura desde la época colonial. Dentro del término corrupción se engloban distintas prácticas que pueden ir desde la financiación irregular de un partido político (castigada con multas), la designación en puestos públicos de familiares y amigos (nepotismo), la asignación de obra pública a empresarios amigos (favoritismo) o el simple cohecho, delito que se configura cuando un funcionario público cobra una suma de dinero por realizar u omitir una acto inherente a su cargo. Estas prácticas, inaceptables en un Estado de derecho, son acompañadas por variadas formas de corrupción que tienen lugar en la sociedad civil como acontece con la explotación de la mano de obra informal, los conciertos fraudulentos entre empresarios para asignarse la obra pública, la evasión y elusión impositiva, la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones, la “compra” de resoluciones judiciales o el pago para que se demoren (causa Correo) y un largo etcétera. El caso Odebrecht en Brasil, que se ha extendido como una plaga a distintos países de Latinoamérica, es ilustrativo de que el fenómeno de la corrupción, que generalmente se atribuye al estamento político, está estrechamente vinculado al crony capitalismo, que encuentra en la codicia humana un poderoso incentivo para su expansión. Esto explica que el fenómeno de la corrupción sea universal (se ha verificado en democracias avanzadas como la francesa o la española) y transversal a todos los partidos políticos, propiciado por la tentación a su financiación irregular. Naturalmente, el hecho de su habitualidad no puede ser utilizado ni como eximente, ni como atenuante, ni tampoco para relativizarlo, pero debería servir al menos para evitar caer en la tentación de levantar una causa general contra una determinada fuerza política. Si bien esta atribución causal es habitual en el debate político, donde la corrupción se utiliza como arma arrojadiza contra los adversarios, lo cierto es que cuando se instruye una causa judicial estamos siempre ante responsabilidades individuales que afectan a quienes se les ha probado, en un juicio contradictorio y en forma indubitable, la participación en los delitos imputados.
El caso Vialidad
Las consideraciones anteriores pueden servir para entender la deriva extraña que está experimentando la causa que juzga la obra pública asignada a Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. En nuestra opinión es evidente la politización creciente que ha ido contaminado este proceso. En sus orígenes, la causa fue un desprendimiento de la denominada causa madre basada en una denuncia de la inefable abogada Elisa Carrió, auto erigida en fiscal inmarcesible de la República. La instrucción recayó irregularmente en el juzgado federal de Julián Ercolini, émulo del juez Claudio Bonadío y de su obsesión por atribuirle a la ex presidenta Cristina Fernández su participación en cinco asociaciones ilícitas. Siguiendo la senda trazada en la instrucción, el fiscal Luciani y su colaborador se han internado en un oscuro laberinto tratando de convertir el proceso en una causa general contra el kirchnerismo, mediante la estrategia de combinar las evidencias de las diversas causas que se abrieron por el juez Bonadío contra Cristina Fernández. Esta metodología busca juzgar la friolera de 12 años de gobiernos kirchneristas, ampliando las categorías de causalidad interna y externa como una forma de salvar la imputación original. Esto lleva a cualquier observador imparcial a pensar que el proceso se ha transmutado en una suerte de juicio de residencia, un procedimiento del derecho indiano, que consistía en que al término de su desempeño, se sometían a revisión las actuaciones de los altos funcionarios que se habían desempeñado en las colonias españolas en América.
Los relatos explicativos de episodios complejos que se desenvuelven a lo largo de décadas, facilitan la selección arbitraria de los hechos relevantes. Por ejemplo, el problema crónico de la inflación en Argentina hace que la financiación de la obra pública sufra constantes retrasos y habilita la necesidad de permanente actualización de los presupuestos. Esto se presta a que las interpretaciones sesgadas atribuyan las actualizaciones a favoritismos políticos. De igual modo, los fiscales han afirmado, sin pruebas que lo avalen, que los jefes de Gabinete de los gobiernos kirchneristas –entre ellos Alberto Fernández y Sergio Massa- “han modificado los presupuestos aprobados por el Congreso a instancias del ministerio de Planificación Federal de Julio de Vido”. Pero si tal fuera el caso, no se entiende que estos jefes de Gabinete, autores de las hipotéticas modificaciones presupuestarias irregulares hayan quedado fuera del proceso, mientras que la presidenta de la Nación, que no posee esas facultades, aparezca como principal acusada.
Si los fiscales se hubieran limitado a citar casos concretos de favoritismo y señalado a los autores responsables de esos ilícitos, nada podría ser objetado. Pero es evidente que la intención pasa por asignarle a Cristina Fernández la responsabilidad principal como jefa de una supuesta asociación ilícita. Esta pretensión del Ministerio Fiscal es una muestra clara de la contaminación política de la causa y surge del análisis de los propios argumentos empleados. Una causa manifiestamente politizada podrá terminar en una condena en los tribunales argentinos –lo que no sería descartable a la vista de los antecedentes genealógicos de algunos integrantes del tribunal- pero no superará jamás el estándar exigido por un tribunal internacional, de modo que si llegara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, probablemente sería fulminada de nulidad. Sin embargo nada podría compensar el enorme daño político que se causa al alimentar la profunda grieta que separa a los argentinos.
Corrupción y gestión pública
Una manera más seria y objetiva de abordar el fenómeno de la corrupción es la que proponen Jorge Colina, Osvaldo Giordano y Carlos Seggiaro en el ensayo “Una vacuna contra la decadencia” (Ed. Babel). Aciertan los autores al señalar que el núcleo del problema en Argentina está en la calidad de la gestión pública. Añaden que las principales dificultades por las que atraviesa nuestro país, no están asociadas a las confrontaciones y disensos de la famosa grieta sino en torno a “una importante cantidad de consensos en torno a ideas equivocadas que producen un enorme daño a la dinámica del sector público.”
Una de estas reglas, ampliamente consentida y naturalizada entre la clase política, es aceptar que el acceso al empleo público esté guiado por la discrecionalidad. Se considera que forma parte de las facultades de un alto cargo la designación en forma potestativa del personal que debe colaborar con su gestión. La idea de que un funcionario político tiene derecho a hacer ingresar personal al Estado sin acudir a los procedimientos objetivos de selección -como son los concursos de oposición y antecedentes- tiene varias consecuencias. En primer lugar, provoca una pérdida de calidad en la gestión pública porque no se tiene en cuenta la idoneidad al hacer prevalecer la lealtad política. En segundo lugar, se produce una pérdida de la imparcialidad y una tendencia a favorecer a los considerados amigos o correligionarios. Finalmente, se endosa un gasto importante al Estado cuando se “enchufa” a un hijo, a un sobrino o a la novia de uno de ellos . Según los cálculos de los autores citados, si se trata de una persona joven que adquiere el derecho a la estabilidad, automáticamente el Estado se compromete a pagar, como mínimo, 30 años de sueldos hasta que el trabajador se jubile y, dada las actuales expectativas de vida, unos 20 años de jubilaciones y otros 10 años de pensión por sobrevivencia del cónyuge. Tomando como base de cálculo un salario mensual equivalente a 1.000 dólares, por cada incorporación, el Estado estaría asumiendo un compromiso de gastos que podría superar los 700.000 dólares si se suman salarios, jubilaciones y pensiones que habría que pagar a lo largo de 60 años. Todas estas circunstancias deberían llevar a una profunda reflexión a las fuerzas progresistas de la izquierda argentina, partidarias de un intervencionismo fuerte del Estado. No existe mayor contradicción que reivindicar el rol del Estado y hacerlo al mismo tiempo poco apto para el cumplimiento de sus fines.
El financiamiento irregular de los partidos políticos ha sido otra de las ventanas por la que se ha colado el fenómeno de la corrupción. Las recaudaciones por debajo del mostrador, se han desviado luego a hacia los bolsillos de los recaudadores. En opinión de los autores citados, “el financiamiento de la política merece un shock de sinceramiento”. Se debe reconocer el importante rol que los partidos políticos juegan en la democracia y la necesidad de financiar la existencia de centros de estudio sobre políticas públicas, que permite al personal político preparase para la función de gobernar. Esto debería llevar a hacer explícito el financiamiento. En lo que se refiere a la contratación de obra o de servicios públicos, el énfasis debe centrarse en acciones preventivas, buscando la mayor transparencia y utilizando las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías para transparentar los procesos de selección. Las empresas multinacionales, que también han sido afectadas por la corrupción de los gerentes de compras, resolvieron el problema mediante subastas online para asignar trabajos a los proveedores. En forma complementaria, debería existir una regulación que permitiera sortear los problemas generados por los conflictos de interés que puedan afectar a los más altos cargos del gobierno.
En Argentina, en lugar de buscar consensos alrededor de sanas políticas de Estado que permitieran mejorar la calidad de la gestión pública y terminar con todas las formas de favoritismo o desviaciones de poder, se ha preferido utilizar el problema estructural de la corrupción como arma para dañar al adversario político. Durante el gobierno de Mauricio Macri se subió otro peldaño, al utilizar los servicios de inteligencia del Estado para surtir de información confidencial a jueces y periodistas amigos, información que luego ha sido utilizada para alimentar algunas causas judiciales. Esta aseveración no pretende negar la existencia de casos reales de corrupción que se incrustaron en los doce años de gestión kirchnerista. Lo que se cuestiona es la pretensión de formar una causa general contra una fuerza política para deslegitimarla ante los ciudadanos. En una democracia, la voluntad ciudadana debe manifestarse a través del voto y los jueces no deben, con intervenciones espurias, condicionar esa voluntad.
(Esta nota ha sido publicada en el portal digital «El cohete a la luna»)